Un premio de paz puede tener interesantes impactos simbólicos sobre los conflictos, pero no reemplaza las negociaciones reales. El caso venezolano pondrá a prueba el poder blando del Nobel.
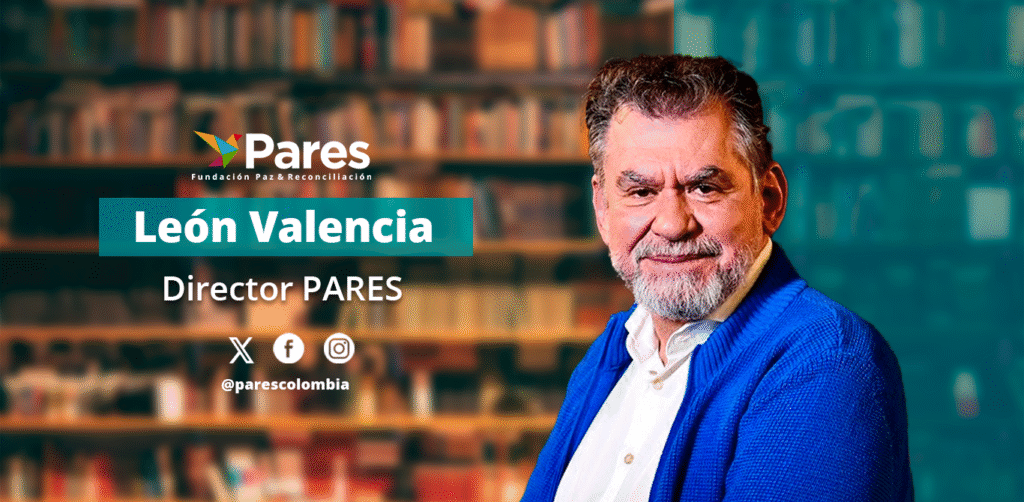
Tengo la esperanza de que el Premio Nobel de Paz concedido a María Corina Machado pueda impartir un halo benéfico sobre la líder de la oposición venezolana; que el galardón colgado en su pecho no solo fortalezca su resistencia, sino que también le dé alas para negociar una transición pacífica en el vecino país.
Los premios, cuando llegan en un momento de máxima tensión, pueden abrir caminos inesperados. Este lo es, hay una gran fuerza de agresión desplegada en el Caribe de cara a las costas de Venezuela y Colombia mientras el gobierno de Venezuela, a la defensiva, trata de movilizar todas sus fuerzas para responder a la amenaza.
Colombia lo vivió hace menos de una década. La aspiración de Juan Manuel Santos a dejar una huella en la historia —y tal vez conquistar el Nobel— lo transformó en un cruzado de la reconciliación. Santos no era un adalid natural de la paz: provenía de una derecha que agitaba la mano de hierro para resolver los conflictos y acompañó a Uribe y Pastrana en la radicalización armada. Pero al llegar al poder, decidió tender la mano a las FARC y darle la vuelta a un conflicto de más de medio siglo.
La historia es conocida: perdió el plebiscito por acción de la oposición, estuvo políticamente contra las cuerdas, y entonces el Comité Noruego le otorgó el Nobel de Paz. Ese gesto internacional ayudó a revivir el acuerdo, a legitimar su liderazgo y a proyectar una imagen de reconciliación en un momento crítico. El premio no hizo la paz, pero creó un contexto simbólico que facilitó decisiones políticas difíciles.
¿Puede repetirse un “milagro” parecido en Venezuela? Tal vez. Es muy difícil, pero no imposible, que el gobierno de Nicolás Maduro y las huestes de la oposición acerquen posiciones y encuentren un camino para una transición negociada. No ha sido el signo de la historia reciente del hermano país. Las últimas dos décadas han estado marcadas por una polarización creciente y un deterioro político y social profundo.
Conocí a María Corina Machado, si no estoy mal -la memoria es frágil- a principios de 2004, en alguna reunión con representantes de la sociedad civil en Caracas. Acompañaba a Fernando Cepeda Ulloa, exministro de gobierno y profesor universitario colombiano; y a Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y afamado estratega de negociaciones de paz; era una pequeña misión que pretendía acercar posiciones entre el presidente Chávez y la oposición en Venezuela.
La misión se le había ocurrido a Cepeda Ulloa y a Villalobos, cercanos al presidente Álvaro Uribe. Entendí, en ese entonces, que teníamos algún aval implícito del jefe de gobierno del país y al otro lado nos esperaba Miguel Henrique Otero, director del diario El Nacional, como gran interlocutor, para adelantar las gestiones.
Durante diez días o más realizamos reuniones con agentes del gobierno de Hugo Chávez y con líderes de la oposición, alguna en la residencia del Miguel Henrique Otero, para escuchar sus posiciones y buscar la manera de poner freno a la grave polarización que se respiraba en el ambiente. Nuestros esfuerzos fueron vanos. Como han sido inútiles, hasta ahora, las gestiones de líderes políticos, jefes de gobierno y representantes de organismos internacionales con pergaminos y poder real muy diferentes y verdaderos a los que teníamos los tres ilusos de aquella ocasión.
Después de aquellos años he ido en varias oportunidades a Caracas y en cada visita encuentro aún más acendrada la polarización y más deteriorada la situación de ese gran país. Venezuela es un desastre se mire por donde se mire. La responsabilidad principal recae, sin duda alguna, en los sucesivos gobiernos de Nicolás Maduro. Pero el aporte de la oposición no ha sido menor. Los extremos han ascendido de lado y lado. Las fuerzas moderadas se fueron opacando paso a paso. Las maniobras del régimen para quedarse en el poder se multiplicaron y las conspiraciones para intentar tumbarlo, también.
La polarización era intensa entonces; hoy, lo es aún más. Venezuela es un país fracturado, donde las fuerzas moderadas se han ido apagando paulatinamente. El régimen ha echado mano de la violencia y de las más variadas maniobras para quedarse en el poder, entre tanto la oposición ha participado en cuanta conspiración le han ofrecido para tumbar a Maduro.
Machado, en aquellos días de 2004, hablaba en nombre de Súmate, una plataforma de la sociedad civil. Tenía un verbo fácil y una pasión desbordada. Era una crítica severa y sin matices del chavismo. Veinte años después, ha mantenido esas banderas, contribuyendo también a la radicalización del debate. En algún momento llegó incluso a invocar una intervención armada. No ha sido, en todo caso, un dechado de pacifismo.
El Comité del Nobel ha premiado su persistencia y su papel como símbolo opositor. Eso está bien: el premio reconoce trayectorias pasadas. Pero, como en todos los casos, su verdadera fuerza está en lo que ocurre después. El Nobel puede operar como un instrumento de poder blando: no transforma por sí solo, pero puede modificar incentivos, legitimar actores y abrir ventanas de oportunidad. Lo vimos en Colombia con Santos, en Sudáfrica con De Klerk y Mandela, y en Birmania con Aung San Suu Kyi, aunque este último caso demuestra también los límites: un Nobel no garantiza coherencia futura.
En Venezuela, el desafío es mayúsculo. El régimen de Maduro ha perfeccionado el control institucional y militar. La oposición, aunque hoy tiene un liderazgo más claro, sigue fragmentada. Los actores internacionales juegan un papel crucial. En ese tablero complejo, un premio puede inclinar la balanza simbólica, pero no reemplaza las negociaciones reales.
Cuando le otorgaron el Nobel a Santos, la derecha colombiana fustigó sin piedad al Comité del Nobel de Paz; hoy lo aplaude. La historia cambia rápido cuando la política se mueve. Por eso, más que celebrar o condenar el premio a María Corina, vale la pena preguntarse qué uso político hará de él. Se honra el Nobel con el después. Ojalá sea el caso de Venezuela.
PD. Ni el ataque de Hamas a Israel, ni el genocidio de Israel sobre el Pueblo Palestino en estos dos años, se podrán borrar de la memoria en los siglos venideros, pero se ha iniciado un largo y muy difícil camino hacia la paz que debemos alentar. Esperemos para ver si por fin se le reconoce a los palestinos el derecho a tener su propio Estado y a vivir en libertad.






