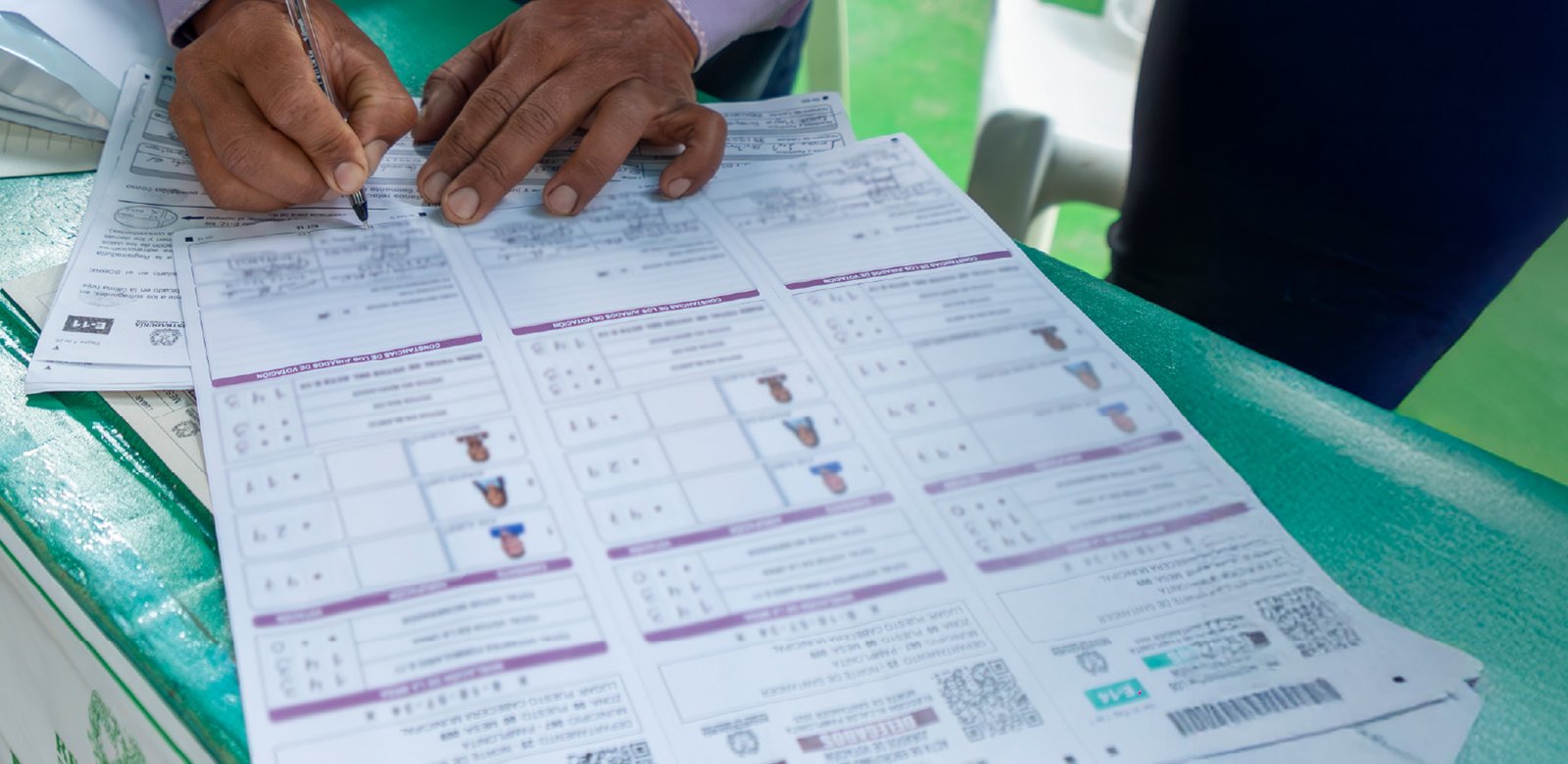La espectacular operación ejecutada por el grupo élite de asalto de la Delta Force (perteneciente a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos) en la capital de Venezuela durante la madrugada del pasado 3 de enero dejó muchas preguntas abiertas. Desde la gran facilidad con la que un escuadrón de combate más bien pequeño logró penetrar en las entrañas del “inexpugnable búnker” de Nicolás Maduro en el complejo de Fuerte Tiuna, hasta lo bien librados que salieron Diosdado Cabello y Vladimir Padrino del violento ataque estadounidense y, por supuesto, el origen de los reportes difundidos por la corresponsal del New York Times para Latinoamérica, María Abi-Habib. Periodista que, en su artículo del 12 de enero, sostiene que los radares y baterías de defensa antiaérea de los que Maduro tanto presumió durante los últimos meses de 2025 “ni siquiera estaban encendidos o en condiciones operativas durante el bombardeo estadounidense”.
Sin embargo, más allá de las verdaderas razones por las que la dictadura venezolana desperdició de manera tan negligente su multimillonaria inversión en los sistemas Buk-M2 y S-300 (que la Federación Rusa comenzó a proporcionarle desde mediados de la década de 2010), el interrogante más inquietante para muchos se deriva del propio presidente estadounidense y va mucho más allá de las costas de Venezuela: ¿qué tan lejos puede llegar Trump con su política exterior tras la captura de Maduro? Pocos días después de la caída del dictador, el propio mandatario pareció responder esta pregunta cuando, en una entrevista concedida a otro grupo de periodistas del medio anteriormente citado, reveló que “su propia moralidad” constituía la única restricción verdadera para el ejercicio de su poder, descartando la necesidad de acogerse al derecho internacional, ya que “no buscaba hacerle daño a la gente”.
Una impresión reforzada por el polémico asesor de seguridad nacional Stephen Miller, que tras la operación en Caracas dijo al presentador de la cadena CNN, Jake Tapper, una frase más propia de la era de los grandes imperios del siglo XIX que del mundo multilateral y globalizado de posguerra: “Estas son las leyes de hierro del mundo desde el comienzo de los tiempos… Por definición, estamos a cargo porque tenemos al Ejército de los Estados Unidos desplegado fuera del país”. En Venezuela están a cargo a través de Delcy Rodríguez, quien, más allá de haber consolidado un nuevo polo de poder al interior del PSUV (de la mano de su hermano Jorge, en condición de presidente de la Asamblea Nacional) y de liberar algunos presos políticos, no ha introducido más cambios radicales en la estructura de poder del país vecino hasta la fecha.
Aun así, ella será quien, en el plano de lo económico, garantice el cumplimiento de las exorbitantes exigencias de Washington a una industria petrolera venezolana que, según la mesa redonda sostenida por Trump con los representantes de las principales petroleras que regresarían al país (sumándose a Chevron, que mantenía una licencia operativa desde antes de la caída de Maduro), requiere una inversión de hasta 100.000 millones de dólares para volver a pleno rendimiento. Es bien sabido que, pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo en la llamada Faja del Orinoco, el país caribeño exporta principalmente crudo ultrapesado, esto es, de difícil extracción y costoso refinamiento. Un proceso que, tras años de maquinaria abandonada, corrupción y mala administración de la petrolera estatal PDVSA, resulta casi imposible completar sin ayuda extranjera. Esto explica, al menos parcialmente, la decisión de Trump de omitir a María Corina Machado en favor de Rodríguez, quien, además de conocer y controlar buena parte de las redes clientelares que el chavismo introdujo dentro de la compañía, cuenta con la experiencia de haber ocupado el cargo de ministra de Minas y Energía por casi un año y medio, antes del ataque estadounidense.
De igual forma, la capacidad de Rodríguez (al menos a ojos de Trump) para controlar al siempre volátil ejército venezolano y a los violentos colectivos chavistas pudo haber influido en la decisión del presidente, que enfrentándose al escepticismo de potenciales inversionistas como el director ejecutivo de ExxonMobil Darren Woods frente a la falta de garantías de seguridad en Venezuela, prefirió favorecer una “transición empapada de continuismo”. En este sentido, también vale la pena evocar la experiencia histórica de Estados Unidos en Irak, cuando, tras el derrocamiento de Sadam Hussein, la administración Bush otorgó el puesto de gobernador provisional al diplomático Paul Bremer, un hombre que no tenía el suficiente conocimiento de las complejidades étnicas y religiosas del país.
Durante la primera fase de la ocupación, Bremer disolvió provisionalmente el ejército iraquí (empeorando significativamente la situación de seguridad en el país y dificultando la reactivación de la industria petrolera) y se enfrascó en purgas implacables de los funcionarios leales al partido Baaz del exdictador en todos los niveles de la administración pública, una orden sustentada en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, que el entonces presidente George W. Bush le exigió cumplir a cabalidad, incluso si con ello sacrificaba gobernabilidad y eficiencia. Por su parte, es claro que Trump prioriza exactamente lo contrario: control, estabilidad operativa y recursos estratégicos, sin importar si ello le exige una continuidad política o una mayor ruptura de la legalidad internacional.
Prueba de ello es que ya el pasado 14 de enero se concretó una primera venta de petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense, por valor de unos 500 millones de dólares. Algo que el magnate definió como un “gran paso para recuperar lo que nos robaron”, en clara referencia a las pérdidas sufridas por distintas compañías del país del norte durante los gobiernos del expresidente Hugo Chávez. A simple vista, puede parecer que Trump ha aprendido de los errores históricos de Estados Unidos en su papel de “policía mundial” desde el final de la Guerra Fría e incluso que se esfuerza por corregirlos. Pero entonces… ¿Qué hace que el presidente, “experto en poner fin a las guerras” como él mismo se ha autodefinido, no quiera detenerse en Venezuela?
Las miras del impredecible mandatario hacia terceros países como Irán, Groenlandia o Cuba parecen alinearse con lo propuesto por los expertos Alexander Stubb (politólogo y actual presidente de la República de Finlandia) y Michael Brenes (profesor de historia y asuntos internacionales de la Universidad de Yale) en sus más recientes artículos para la prestigiosa revista Foreign Affairs. Ambos coinciden en que el orden mundial de posguerra —basado en instituciones y reglas comunes que, en principio, aplican por igual a todos (independientemente del poder militar y económico del país), con el fin de fomentar un marco de cooperación multilateral para afrontar problemáticas globales— está o muerto, o bien en proceso de defunción.
Parece estar siendo reemplazado por dinámicas de multipolaridad, que a su vez se caracterizan por el establecimiento de esferas de influencia regionales mediante la competencia pura y dura por recursos estratégicos entre potencias de gran envergadura. Esto es, mediante una política exterior basada en intereses cortoplacistas, acuerdos uno a uno que intentan prescindir de la influencia de aquellos actores transnacionales no estatales dominantes en el orden multilateral saliente (ONU, OMC, OMS, entre muchos otros), y que no tienen en cuenta la naturaleza del régimen político o el “sistema de valores” de la contraparte. Para un gobernante con el estilo de mando de Trump, la configuración de un nuevo mundo de tal naturaleza se traduce en márgenes de maniobra para iniciativas anteriormente impensables. Desde aranceles unilaterales —que afectan por igual a enemigos y aliados mientras vulneran y hacen tambalear los compromisos adquiridos por otros gobiernos estadounidenses ante la OMC—, hasta exigencias sin grandes fundamentos racionales como la anexión del territorio Groenlandés.
Este último caso resulta especialmente preocupante, pues si bien Estados Unidos ya había intentado comprar la isla durante la administración de Harry Truman en 1951, e incluso había adquirido territorios del Reino de Dinamarca con la compra de las Islas Vírgenes Danesas en 1916, nunca había puesto sobre la mesa la posibilidad de resolver violentamente disputas territoriales con otro miembro de la OTAN. Como explica el periodista e investigador de la Fundación Juan March Enrique Fonseca en el más reciente video de su canal de YouTube sobre el tema, esto convierte la disolución de la alianza atlántica en una posibilidad más real que en cualquier otro momento de su historia. El propio Trump ha llegado a afirmar que su país podría verse obligado a elegir entre la posesión de la isla y la continuidad de la organización que ha sido la base de la política exterior norteamericana en defensa durante las últimas siete décadas. Pese a que la relación costo-beneficio no parezca ser muy favorable a semejante movida.
En primer lugar, las preocupaciones del magnate por la posición estratégica de Groenlandia en materia de defensa ya habían sido abordadas hace mucho tiempo, pues Estados Unidos cuenta con la base aérea de Pituffik desde la década de 1950. Se trata de una estación desde la que es posible monitorear e interceptar la trayectoria de cualquier misil balístico intercontinental dirigido contra el espacio aéreo de Norteamérica sin necesidad de poseer directamente el territorio. De igual forma, los recursos naturales de la isla (entre los que destacan el oro, el coltán, el tungsteno, el vanadio e incluso el petróleo y el uranio) podrían resultar incluso más difíciles y costosos de explotar que el propio petróleo venezolano. La apertura de minas y yacimientos que normalmente requieren perforaciones de más de un kilómetro de profundidad a través del permafrost, y que difícilmente pueden operarse a pleno rendimiento durante los inviernos que sobrepasan temperaturas de -40 °C, puede dificultar bastante la negociación del presidente con cualquier potencial inversionista en caso de que finalmente logre adquirir el inmenso territorio ártico.
Para hacerse una idea de los riesgos de rentabilidad que entraña el proyecto, vale la pena considerar que la propia Dinamarca subsidia a los casi 60.000 habitantes de la isla con 650 millones de euros anuales, sin que ello le permita acceder a gran parte de las riquezas minerales del área, dado el alto coste de su explotación. Finalmente, puede considerarse el argumento de la nueva ruta ártica (producto del cambio climático) si se quiere otorgar un mínimo beneficio de la duda al excéntrico magnate. Aunque la posesión directa del territorio tampoco sería un requisito para abordar este problema —ya que los barcos estadounidenses que podrían beneficiarse de estas vías marítimas lo harían transitando mayoritariamente por aguas árticas canadienses—, es claro lo inquietante que resulta un potencial interés chino y ruso en la región para la Casa Blanca.
El gigante asiático no solo es responsable de poco más del 25 % de la producción manufacturera mundial y de una buena parte de las cadenas logísticas de suministro globales. Es también la principal potencia que, en caso de necesidad, puede reconvertir este tipo de rutas al transporte militar en el menor tiempo posible. Solo en 2025, Pekín logró completar unos 14 viajes de contenedores comerciales en la ruta Shanghái-Amberes, cada uno de los cuales tomó apenas 20 días, en comparación con los casi 50 que requiere el trayecto en rutas alternativas como el cabo de Buena Esperanza o el canal de Panamá. Si se tiene en cuenta su alianza con Moscú y el hecho de que Rusia lidere el desarrollo mundial en la construcción naval de rompehielos, la preocupación de Washington resulta entendible, mas no así la solución propuesta.
Otro presidente se habría limitado a organizar un trabajo diplomático más completo con los aliados europeos para aumentar decisivamente la presencia militar de la alianza atlántica en los desolados parajes del Ártico. Pero no él, no el hombre que ha abandonado el multilateralismo en favor de lo que sus propios seguidores han denominado eufemísticamente “Donroe Doctrine”: un polo de poder absoluto en el hemisferio occidental. Pero entonces: ¿cómo pueden reaccionar los aliados estadounidenses afectados y el resto del mundo a un periodo de reconfiguración de las relaciones internacionales como este? Uno que, si bien forma parte de ciclos naturales de desgaste institucional —como los ocurridos al final de la Guerra Fría o la Primera Guerra Mundial—, conlleva grandes riesgos para los implicados durante el reajuste.
Trump puede llegar más lejos de lo que aparenta, y si se le permite ignorar los límites reales de su poder, tiene la capacidad de sobrepasar poco a poco las mismas líneas rojas de aquellos hombres que en el pasado destruyeron o lograron reestructurar radicalmente el orden mundial de su tiempo. Por ello, vale la pena abordar los planteamientos de Brenes y Stubb como parte de una posible solución. El primero de ellos parece más resignado a un desenlace fatalista, pero deja sobre la mesa una advertencia reveladora. Y es que, si el mundo llegara al punto de partirse en tres polos de poder definidos claramente alrededor de potencias como China, Rusia y los propios Estados Unidos; la diplomacia internacional retrocedería a un tipo de carrera imperial similar a la del largo siglo XIX, que en últimas condujo a la tragedia de los años 1914 a 1918. Esto es, con un aumento sustancial de la diplomacia secreta, un gasto militar aún más descontrolado para garantizar la propia superioridad, y una competencia por recursos que sería cada vez más propensa a dirimirse por la vía armada.
Ante este panorama en el que las tensiones mundiales aumentan a un ritmo mucho mayor que dentro de un orden internacional plenamente funcional y consolidado, Stubb reconoce que los órdenes mundiales establecidos con anterioridad solo han tenido una duración promedio de entre dos y cuatro décadas. Asimismo, señala que los próximos cinco a diez años resultarán claves para salvar algún tipo de multilateralismo reformado y evitar mayor caos. Para tal fin, divide el mundo del futuro en tres grandes bloques —que más que esferas de influencia tradicionales son regiones geográficas agrupadas en torno a condiciones económicas, históricas y demográficas comunes—: el Occidente global (democracias de mercado lideradas por EE. UU.), el Este global (revisionistas liderados por China) y el Sur global.
Este último actor, que abarca no solo países subdesarrollados sino también potencias intermedias de la talla de Brasil, México, Sudáfrica o India, es quien más puede inclinar la balanza hacia un desenlace favorable: la supervivencia de un multilateralismo reformado dentro de instituciones como una ONU sin poder de veto en el Consejo de Seguridad y con representación permanente de todos los continentes (incluyendo expulsión obligatoria para quien cometa una violación grave de su Carta fundacional), o bien un Banco Mundial y un FMI que no se limiten a sermonear sobre las virtudes del libre comercio y la democracia liberal, sino que ofrezcan crecimiento económico real, proyectos de infraestructura y alianzas concretas que respeten las particularidades históricas, culturales y de desarrollo de esos países.
Estos “jugadores intermedios” tienen una responsabilidad histórica al promover la preservación y la reforma de espacios donde puedan moderar a las grandes potencias en su búsqueda depredadora de recursos, y hacerse oír más allá del mero discurso soberanista. Si lo consiguen, mantendrán también la posibilidad de que actores de menor envergadura, como la propia Colombia, conserven la voz y el voto que sin duda perderían en un mundo estrictamente multipolar.
Suponiendo que llegamos al mejor de los escenarios propuestos por Stubb, es casi seguro que la política exterior del país se beneficiaría de una mayor reorientación hacia estos estados. De no ser así, habrá que depender casi exclusivamente del instinto de supervivencia con el que los diplomáticos colombianos aprovechen oportunidades como la futura reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Un encuentro donde el pragmatismo debe imperar por encima de cualquier sermón ideológico, y donde puede ser útil recordar al presidente finlandés: al líder de un país que en el pasado ya logró preservar su independencia e integridad maniobrando entre dos potencias depredadoras del nivel de la Alemania nacionalsocialista y la URSS. Es sin duda un esfuerzo titánico, pero en estos tiempos de reajuste no podemos considerarlo imposible.