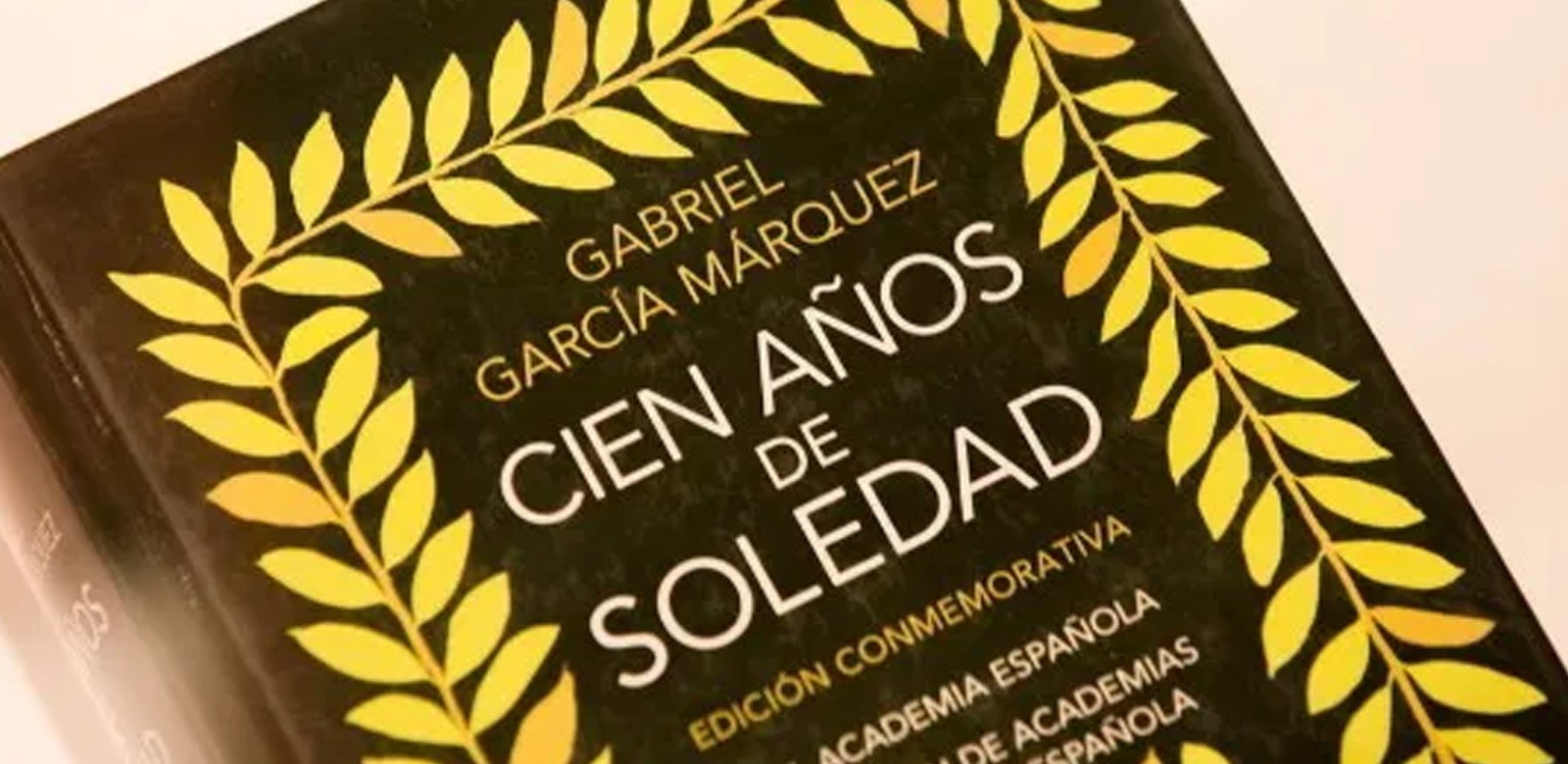Politólogo, docente en la Universidad Federal Fluminense (UFF) y secretario de formación del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en Río de Janeiro, Brasil.
El “éxito” del ‘fracaso’
Las escenas de violencia y horror que marcaron el 28 de octubre de 2025 en Río de Janeiro motivaron valiosas y necesarias reflexiones críticas de especialistas, militantes, periodistas y líderes sociales. En general, los textos e imágenes publicados en abundancia buscaron destacar la brutalidad de la Operación Contención, conducida por el gobierno del bolsonarista Claudio Castro, enfatizando cuestiones centrales que, de hecho, necesitaban ser recordadas.
Entre ellas, la constatación de que el modelo de “guerra contra las drogas”, centrado en el enfrentamiento militarizado contra las facciones criminales, no resuelve el problema del control territorial que estas ejercen sobre la población carioca, no afecta la rentabilidad de las economías ilícitas y, además, retroalimenta ciclos de violencia que parecen interminables. Así, el modelo hegemónico de política de seguridad pública es, al mismo tiempo, fallido, nefasto e ineficiente.
En medio de tanta tristeza, resulta particularmente chocante constatar que, según los noticiarios, la “única diferencia” de esta operación respecto de las muchas que ocurren cotidianamente parece ser apenas una cuestión de magnitudes: el número de policías involucrados, la cantidad de blindados empleados, el uso de drones y, sobre todo, el número de muertos. Esta vez, aparentemente, fueron asesinados más “supuestos delincuentes” que lo habitual, con la cifra de cuerpos superando el centenar, según varias fuentes. Por lo demás, se tiene la impresión de un embate con las características de siempre: policías militares invadiendo el morro, vehículos blindados, barricadas levantadas por los criminales, helicópteros con francotiradores, tiroteos con armas de alto calibre, etc.
Las críticas al modelo represivo son pertinentes y acertadas, pero rara vez lo llaman por su verdadero nombre: la política de seguridad pública en Río de Janeiro es una expresión desnuda y cruda de la lucha de clases. Con 60, 100 o 150 muertos, la operación de Castro fue un “éxito” porque cumplió exactamente aquello para lo cual fue planificada: contener, atemorizar, disciplinar, restringir a un determinado territorio, afirmar la autoridad de la fuerza, trazar los límites entre “civilización” y “barbarie” y renovar cotidianamente el estado de excepción permanente bajo el cual sobrevive la población negra, pobre, favelada y periférica de Río.
No se trata solamente de la “contención del CV”, sino de la contención, intimidación, delimitación territorial, obstrucción del derecho de ir y venir de la población más vulnerable de la ciudad. Como suele suceder con los autoritarios que apenas disimulan su fascismo, los actos fallidos abundan: denominar la operación “contención” revela el verdadero propósito, no solo de esta operación, sino de toda la política de seguridad pública de Río.
Gobierno de la miseria
En sociedades altamente desiguales como la brasileña, las políticas de seguridad pública son tácticas de gestión de la miseria y de administración de los contingentes de excluidos que el capitalismo produce en número cada vez mayor.
Por esa razón, las acciones represivas policiales son de tipo militarizado. Esto significa dos cosas. Primero, que son militarizadas porque emplean armas, vehículos y tácticas propias —o derivadas— de las tropas especiales y de los entornos doctrinarios militares. En segundo lugar, porque persiguen objetivos de tipo militar: los militares de las fuerzas armadas son entrenados para enfrentar enemigos hasta desarmarlos o matarlos en guerras; no son policías que, teóricamente, deben lidiar con ciudadanos y ciudadanas que, a pesar de estar en conflicto con la ley, siguen siendo sujetos de derechos y garantías.
Además, las políticas de seguridad pública funcionan para regular los mercados ilegales y organizar el crimen organizado. No es sin la acción de las fuerzas de seguridad del Estado que ciertos territorios son delimitados para albergar mercados ilegales —como los lugares de recepción de mercancías robadas, venta de armas, almacenamiento y distribución de drogas, extorsión a comerciantes y residentes, etc.—, mercados que mueven millones de dólares anualmente, de los cuales dependen miles de personas y que impulsan la vida económica de barrios, ciudades e incluso regiones enteras del país. Agentes del Estado participan de estas economías, sea directamente o extrayendo rentas mediante la coerción de quienes operan los ilegalismos.
De manera complementaria, el sistema penitenciario organiza literalmente a las facciones criminales, dividiendo las cárceles por grupos distintos, cediendo el control de la vida intramuros a las propias organizaciones, permitiendo que los jefes del crimen conviertan las celdas en oficinas y los pabellones en escuelas de formación de sus “soldados” y call centers para fraudes y estafas electrónicas.
Gobernantes conservadores y algunos del campo democráticos argumentan que el crimen organizado es demasiado fuerte y debe ser enfrentado con los recursos de la guerra.
Sin embargo, grupos como el Comando Vermelho no tienen capacidad operativa, conocimiento ni recursos para suplantar al Estado —ni siquiera al Estado de Río de Janeiro, mucho menos al Estado brasileño—. Por lo tanto, el llamado crimen organizado no es una “amenaza a la soberanía de Brasil”.
Los jóvenes —todos negros, hombres y muy jóvenes— registrados durante la operación corriendo hacia el monte, siendo reducidos, detenidos o cargados sin vida, no tienen entrenamiento militar, no usan chalecos antibalas, no poseen helicópteros ni vehículos blindados. Recordar que tenían algunos drones comerciales para “lanzar explosivos” contra la policía como argumento para justificar una supuesta equivalencia de fuerza con el Estado es una afirmación ridícula o cínica. Los “traficantes” sin camisa no son “guerrilleros”, ni mercenarios del tipo de los que combaten en Ucrania.
Las armas sofisticadas que los miembros del CV manejan llegaron a la Penha y al Alemão a través de las rutas del tráfico internacional de armas, del desvío de armamento de arsenales públicos y de la intermediación de personas más o menos vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado. Esos fusiles y explosivos están en el morro porque forman parte de una gran industria de la muerte que no nace en un laboratorio escondido en la selva —como la cocaína—, sino en las grandes industrias de armas de Brasil y, principalmente, de Europa, Estados Unidos e Israel.
Lo que sucede en Río de Janeiro, por tanto, no es una guerra, no es una guerrilla, no es un “conflicto interno”: es “seguridad pública” en el marco de la lucha de clases. Es una “guerra de clase” orientada a la contención de la miseria y a la reproducción de la riqueza en medio de los ilegalismos, con la activa participación de agentes del Estado y de intereses del mercado.
Por eso la represión militarizada no “funciona” para derrotar al crimen organizado. No está pensada ni practicada para eso. La política de seguridad pública sirve a la continuidad de las violencias porque:
(1) es necesario gestionar la existencia de las masas miserables y excluidas, dando “ocupación” a esas personas —como traficantes, vigilantes u otras actividades que las contengan dentro de los límites de las favelas—, volviéndolas susceptibles de prisión —la contención temporal— o eliminándolas definitivamente —la contención final, la muerte—;
(2) porque la existencia y el crecimiento de las economías ilegales constituyen un gran negocio que interesa no solo al agente corrupto del Estado, sino también al mercado financiero, a las industrias de armas y de equipamientos de seguridad, a las empresas de seguridad privada, a las aseguradoras, a la industria de la construcción civil (que provee muros, cárceles y condominios de lujo), entre muchos otros beneficiarios que viven muy lejos de la zona norte de Río.
Ni la ‘mano dura’, ni el crimen organizado
Ahora, si la cuestión es debilitar de verdad al crimen organizado, sabemos que los blancos están en la Faria Lima, en las asambleas estatales, en el Congreso Nacional y no en las favelas ni en las periferias. Operaciones como Quasar y Tank (de la Policía Federal) y Carbono Oculto (del Ministerio Público de São Paulo), lanzadas contra el Primer Comando de la Capital — organización criminal basada en San Pablo — y concluidas en agosto de 2025, confirmaron lo que toneladas de textos y ensayos críticos vienen repitiendo desde hace años: el corazón del crimen organizado no late en cuerpos negros y de las favelas, esos corazones que son detenidos violentamente por las balas de la policía.
El diagnóstico crítico, por tanto, está hecho. Es fundamental, pero no basta. Hay que tomarse en serio la famosa “undécima tesis sobre Feuerbach” escrita por Karl Marx en 1845:
“Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo”.
Nosotros, críticos de las políticas de seguridad pública desde la izquierda, tenemos el deber ético-político de ir más allá de la crítica. Es necesario romper con la negligencia histórica con que la izquierda ha abordado el tema de la seguridad pública. No se puede seguir defendiendo el eslogan de que “con justicia social, la cuestión de la seguridad pública será superada”. Idealmente, sí, pero ¿y hasta entonces? Los más de 130 muertos de la Operación Contención no verán la llegada del socialismo, así como tampoco la verán sus madres, familiares y amigos que lloran sus cuerpos. Es preciso dar respuestas inmediatas y, aun así, coherentes con los principios y valores de la democracia y los derechos humanos, con sensibilidad hacia la urgente reparación histórica del racismo estructural, la violencia de género y la intolerancia religiosa.
En suma, mientras se construyen duramente los cambios estructurales, la izquierda debe disputar y ganar a la (ultra)derecha el monopolio para ocuparse del problema de la seguridad pública. Eso solo ocurrirá con políticas eficientes y eficaces, con la obtención de mejoras reales, tangibles y concretas para la inmensa mayoría de la población brasileña: pobre, racializada, trabajadora, de las favelas y periferias, que es quien más sufre los efectos de la violencia común, de la organizada y de las políticas represivas del Estado.
Junto al Comité Central del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y en diálogo con interlocutores políticos del campo democrático, vengo proponiendo iniciativas para el ámbito de la seguridad pública que, de forma pragmática y realista, pero sin renunciar a los principios de la dignidad humana y la democracia, tienen por objetivo pensar soluciones a corto plazo.
Nuestro compromiso ético y político como comunistas es con la población más vulnerable, precisamente la que más padece las políticas racistas y clasistas de seguridad pública y la arbitrariedad y violencia de los grupos armados liberales.
De la experiencia colombiana de años recientes interesa especialmente aprender sobre los éxitos y fracasos del proceso de paz con las FARC-EP y de las políticas de desmovilización, desarme y reintegración social. No parece viable disminuir el impacto de los grupos del crimen organizado en Brasil sin atender a las personas que actualmente están vinculadas a tales grupos. Debe pensarse en formas específicas y adaptadas al caso brasileño para ofrecer alternativas que resulten atractivas, tanto simbólica como materialmente, y que propicien vías concretas de desmovilización.
Aunque los grupos armados brasileños no persigan fines ideológico-políticos, en la práctica son organizaciones armadas estables, arraigadas en las comunidades donde operan y con distintos grados de contacto con agentes del Estado, tanto empleados civiles como políticos y miembros de las fuerzas de seguridad.
La magnitud del desafío no debe ser razón para que el campo de la izquierda democrática ceda a la tentación de adoptar la lógica represiva, de mano dura, propia del campo de la derecha, que evita desafiar las estructuras de la violencia y de la criminalidad organizada, pero que da réditos electorales y moviliza apoyo popular. No puede faltarnos coraje para esta lucha.