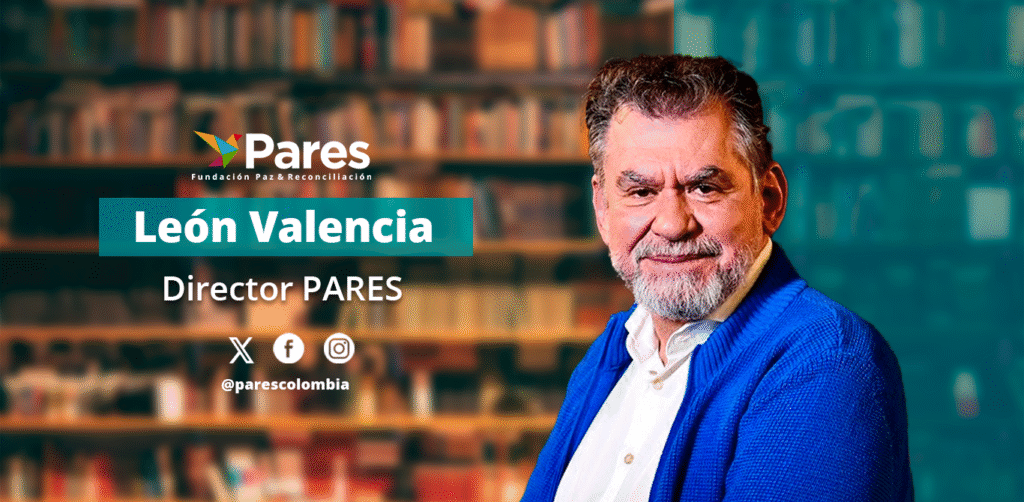
Uno siempre se entusiasma por la paz. Nadie que haya sentido la guerra, nadie que haya visto de cerca su manera de pudrirlo todo, podría oponerse a un intento de reconciliación. Lo sé por experiencia. Por eso comprendo la apuesta del gobierno Petro por la llamada paz total: no hay camino más noble que intentarlo una y otra vez. Pero también sé que los entusiasmos pueden volverse espejismos si no se sabe bien con quién se habla ni qué se está negociando.
Eso lo advertimos en nuestro libro ¿Plomo es lo que viene?, porque el gobierno, con un diagnóstico acertado —la paz parcial tenía el inconveniente del rearme—, trató de hacer un proceso con todos los grupos al mismo tiempo y en todas partes. Fue un modelo más entusiasta que realista, que terminó estrellándose con la realidad colombiana: la de una guerra que sigue viva en las regiones.
El Clan del Golfo no es un grupo fácil de definir. Nació de la guerra que se libró entre más de treinta pequeños grupos residuales después de la desmovilización de las AUC, en su momento llamadas BACRIM. Esa guerra la ganaron los Úsuga, luego conocidos como Urabeños, después se autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia y, más recientemente, Ejército Gaitanista de Colombia -Denominación que con justicia impugna Gloria Gaitán, la hija del caudillo liberal- El país periodístico, sin embargo, les mantuvo el nombre de Clan del Golfo.
Se calcula que tienen unos seis mil hombres en armas y que operan con la lógica de un holding criminal: una dirección central, franquicias regionales y un catálogo diversificado de negocios ilegales —narcotráfico, minería, extorsión, tráfico de migrantes— que les permite dominar una parte clave de la economía colombiana. En departamentos como Antioquia, Córdoba o Chocó se comportan como una autoridad paralela: dictan normas, cobran impuestos y deciden quién vive y quién no.
Negociar con una estructura así no es imposible, pero exige una lucidez que hoy parece ausente. Los escenarios de diálogo deben estar mucho mejor definidos. El Estado tiene que saber exactamente con quién habla, qué representa ese interlocutor y hasta dónde llegan sus alianzas locales. De lo contrario, el riesgo es abrir un espacio de conversación que no conduzca al desarme, sino a la consolidación de nuevas franquicias armadas bajo el mismo sello. Y lo que es peor: intervenir en regiones donde la competencia entre grupos es tan aguda y despiadada que cualquier movimiento del Estado termina favoreciendo a uno de los bandos, aquel que sepa ofrecer la violencia más útil al negocio.
Hay que decirlo con franqueza: la gobernanza armada no se desmonta en el corto plazo. En los territorios donde manda el Clan del Golfo, la ilegalidad no es solo una fuente de riqueza: es también un modo de vida, un sistema de poder, una red de protección y miedo. Incluso si el EGC entregara las armas mañana, los mercados ilícitos no se detendrían. Lo que vendría —si el Estado no hace su tarea— sería una competencia feroz por ocupar el espacio libre. Las armas cambiarían de manos, pero el negocio seguiría igual.
Por eso el gobierno debe mirar este proceso con menos fervor y más estrategia. Una negociación con el Clan del Golfo tiene sentido si es el comienzo de algo más amplio: la ocupación legítima del Estado en los territorios, la sustitución real de las economías ilegales, la reconstrucción de la confianza en las comunidades que viven bajo la sombra del miedo. Pero si se queda en anuncios, sin presencia, sin justicia y sin inversión, solo servirá para que los mismos actores criminales se reorganicen con otros nombres.
La paz, en este caso, no puede ser la firma de un acuerdo sino la construcción lenta de un Estado que gobierne y proteja. No se trata de castigar la esperanza, sino de salvarla de la ingenuidad. El EGC no busca causas; busca control. Por eso el desafío del gobierno es doble: mantener viva la promesa de la paz, pero sin ceder la legitimidad del Estado a una estructura que se alimenta de su ausencia.
Petro, que conoce el valor de la palabra paz como pocos, también debería recordar que la paz verdadera necesita cimientos: verdad, justicia, reparación y presencia institucional. Desarmar al Clan del Golfo sin desmontar los mercados que lo sostienen sería apenas cambiar el rostro de la violencia.
El entusiasmo por la paz es un acto de fe; el escepticismo, uno de responsabilidad. Entre ambos debe moverse el gobierno. Porque si la paz con el Clan del Golfo se limita a un gesto político o a un titular, los colombianos sabremos que, una vez más, no fue la guerra la que se acabó, sino la esperanza la que volvió a herirse.






