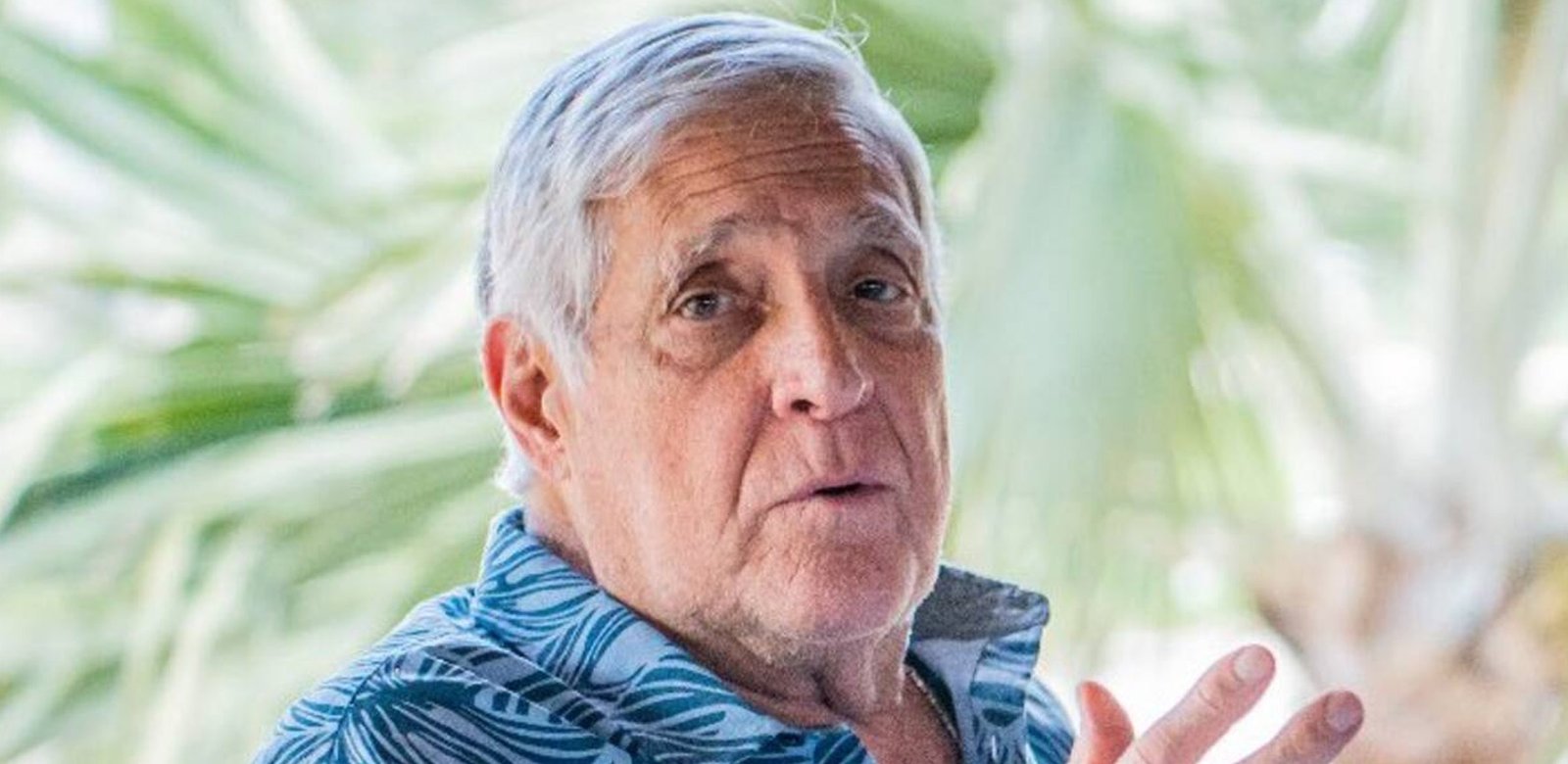Quiero comenzar mis comentarios desde el inicio, porque desde ese primer momento León Valencia nos sitúa, como lectores, en el corazón de la trama y en la arquitectura simbólica de su novela. Y lo hace, de manera magistral, desde la dedicatoria y el epígrafe. Desde la dedicatoria para exponer al lector el trasfondo sociohistórico de la novela; desde el epígrafe para dejar clara su posición como escritor.
Comencemos por la dedicatoria, que es un tributo “A los poetas negros Jorge Artel y Juan Guillermo Rúa, negros que quisimos tanto”. Estos poetas cantaron la desventura como la grandeza y la resistencia de un pueblo que Orlando Fals Borda consideró originario, raíz espiritual de ese “socialismo raizal” o Kaziyadú que el gran sociólogo barranquillero propuso como camino posible hacia una sociedad más justa y equitativa.
El corazón de la historia gira en torno a Apolinar Mosquera, un hombre que, como exponente de su raza, experimenta una vida infausta. Sí, su existencia está marcada por innumerables y dolorosas vicisitudes, pero también se ve colmada de sueños y logros. A lo largo de sus 298 páginas, el lector es seducido por la magia envolvente de la prosa de León Valencia, adentrándose en la vida de este personaje entrañable y sus amigos. Como lectores, sufrimos con ellos, nos conmovemos ante su destino adverso y, al mismo tiempo, admiramos su resiliencia, su espíritu libertario y su capacidad de amar y resistir.
La novela cumple, a mi juicio, con la “ley formal” de Theodor Adorno, según la cual toda obra literaria de verdadero valor conjuga la heteronomía de lo social con la autonomía del escritor. En La vida infausta del negro Apolinar, la heteronomía se expresa no como mera constatación histórica del sufrimiento de la población negra en Colombia —especialmente en el Pacífico y en el valle del río Cauca—, sino como una urdimbre viva de experiencias individuales. León Valencia logra que las vicisitudes personales de Apolinar Mosquera encarnen las raíces culturales de su pueblo: las enseñanzas de su abuela Damiana y de su padre Eusebio Mosquera, la fraternidad con sus compañeros corteros de caña, la herencia de una comunidad que resiste y se reinventa para vivir en una sociedad que los ha esclavizado y marginalizado a través de la historia.
En este sentido, la novela se erige como una suerte de fresco sociológico que reconstruye un telón de fondo real donde la vida de Apolinar se desenvuelve entre dolores y alegrías, derrotas y triunfos, traiciones y lealtades. Su existencia condensa el drama de esos espíritus humanos que, pese a la adversidad, nunca se rinden y, aun viviendo vidas infaustas, siguen luchando.
El racismo estructural atraviesa la historia: un sistema social que históricamente ha concebido a los negros como seres inferiores, condenados a la exclusión. En ese contexto emerge la relación de Apolinar con Sara Caicedo —prima del escritor Andrés Caicedo, como uno de los tantos guiños que Valencia esparce por su novela como homenaje a sus lecturas y a sus autores—, un vínculo de amor que rompe las fronteras de clase y de color para revelar la persistencia del prejuicio racial, y que, sobre todo, también nos enseña una profunda verdad sociológica: la identidad no debe construirse como un escudo o fortaleza que rechace cualquier alteridad y carezca de racionalidad comunicativa; por el contrario, la identidad debe ser ese lugar desde el cual podemos edificar un diálogo comunicativo que nos acerque, nos hermane y nos permita construir juntos una sociedad más incluyente.
León Valencia retrata, además, la continuidad de un orden señorial que hunde sus raíces en la etapa colonial y que desde los albores del capitalismo hasta nuestros días mantiene intactos los mecanismos de explotación: negación del derecho a sindicalizarse, elusión y vulneración de derechos laborales básicos, represión violenta como respuesta ante exigencias de condiciones de vida digna, y la consolidación de una jerarquía racial y económica heredera del colonialismo.
También están presentes las dinámicas que León Valencia conoce de cerca, por sus propias vivencias y su acucioso estudio de la realidad: la emergencia de los movimientos populares inspirados en la Teología de la Liberación, el extravío de la lucha armada (tal como Apolinar se lo expresa a León cuando le pide que cumpla la promesa de escribir un libro sobre él: “para que conozcan también algo de tu vida, algo que no hayas contado en los libros que has escrito, para que sepan que en los sueños de tu niñez no estaba la política sino la escritura, que no querías las armas, lo que querías de verdad era contar historias de los armados” (p. 24)), la brutal respuesta del paramilitarismo que destruyó redes comunitarias y despojó campesinos, y la expansión del narcotráfico que contaminó las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Todo esto conforma un trasfondo histórico que no se impone como simple escenografía, sino que se funde orgánicamente con la experiencia humana de los personajes, en especial con la de Apolinar Mosquera.
Aquí radica una de las mayores virtudes del novelista que León Valencia cumple en su novela: su capacidad para vincular la heteronomía histórica con la autonomía de la ficción. En la novela no se trata de presentar arquetipos generales (curas liberacionistas, guerrilleros idealistas, hacendados inescrupulosos o contadores públicos al servicio de las mafias); se trata de mostrar destinos individuales que encarnan esos procesos históricos, articulando la historia colectiva con la intimidad de la vida. De ahí que las referencias universales —Muhammad Ali, Angela Davis, Camilo Torres Restrepo— funcionen como guiños simbólicos al lector que amplían el horizonte de sentido y vinculan la experiencia de Apolinar Mosquera con luchas emancipadoras más amplias. Así, la obra confirma la otra parte de la ley formal de Adorno: la autonomía creadora del escritor.
Como recordaba Milan Kundera, en su magnífico ensayo “El arte de la novela”, el novelista solo le rinde cuentas a Cervantes. Los científicos sociales —sociólogos, historiadores, filósofos o politólogos— deben ceñirse a la verificación empírica de sus hipótesis, como lo ha hecho León Valencia en su trabajo investigativo sobre la expansión de la ruta del paramilitarismo en Colombia o la consolidación de los distintos clanes políticos en el sistema de partidos en las distintas regiones del país. Pero el novelista tiene otra misión: mostrar una verdad más honda, más humana, que solo la ficción puede alcanzar. Como decía Philip Roth a través de su álter ego Zuckerman, “La vida y el arte son dos cosas distintas, no hay nada que esté más claro. Y, no obstante, la diferencia resulta dificilísima de aprehender”.
Por eso, no es casual que la novela se abra con un epígrafe de Orhan Pamuk: “La ficción es el arte de hablar de la vida de uno como si fuera la de los otros y hablar de la vida de los otros como si fuera la de uno”, con el que, lo dije en un comienzo, León Valencia deja clara su posición como escritor.
Todo lector, al cerrar el libro, se preguntará inevitablemente: ¿Esto ocurrió realmente? ¿Existió Apolinar? ¿Era Sara Caicedo prima de Andrés Caicedo? Y en esas preguntas reside el poder de la ficción: su capacidad de hacernos dudar, de confundirnos felizmente entre lo real y lo imaginado, pero para recordarle al lector que bien vale la pena pensar los destinos individuales en el devenir histórico de nuestra sociedad, como una manera de luchar contra el olvido, contra la amenaza de que lo falso se imponga como verdad, de que todo lector —no importa si lee un tratado sociológico, una revisión histórica, una mirada antropológica o si lee una excelente novela como La vida infausta del negro Apolinar— tiene un deber ineludible de pensar por sí mismo y asumir una postura crítica frente a las veleidades y complejidades de la vida, que solo la ficcionalidad de la novela, con su capacidad creativa es capaz de mostrarnos.
Esto es especialmente relevante en este tiempo de la infocracia, donde lo falso pulula como verdadero, y donde las noticias —como lo dice Byung Chul Han— se asemejan a un relato y la distinción entre ficción y realidad, desde lo que aparentemente es la realidad, no desde la ficción, se torna difusa. Porque como nos lo advirtió críticamente Jorge Volpi: “Si la posverdad existe, tendríamos que imaginarla no como el ámbito donde los poderosos mienten, y ni siquiera donde mienten de modo sistemático, sino aquel donde sus mentiras ya no incomodan a nadie y la distinción entre verdad y mentira se torna irrelevante”.
Por ello, quiero recalcar que la honestidad del epígrafe me parece un punto de partida que el lector debe tomar en cuenta para entender que en la ficcionalidad de esta novela se develan importantes reconocimientos válidos para la comprensión de nuestra compleja realidad: ¿cuántos de los victimarios no son en realidad víctimas, construidas a partir de la falsedad de lo obvio y de las estratagemas criminales de los poderosos? El desenlace de la huelga en el ingenio así lo demuestra; el inesperado y lucrativo éxito de la Escuela-Taller de Baudilio y Apolinar son claros ejemplos de esta ambigüedad.
La estructura narrativa, basada en un intercambio epistolar en tiempos del COVID-19 y con una linealidad en los párrafos —sin punto seguido ni mucho menos puntos aparte—, recuerda la maestría de Gabo en El otoño del Patriarca. Esta prosa inteligente, ágil, de saltos temporales precisos y múltiples voces, mantiene un ritmo sostenido que atrapa. León Valencia maneja con destreza la polifonía, construyendo un mosaico vital en el que las incertidumbres se aclaran, los malentendidos se disipan y la complejidad de la existencia se revela en toda su plenitud.
De esa vida infausta de Apolinar —mostrada desde las raíces junto a la de su abuela Damiana Varela y su padre Eusebio Mosquera— emerge un testimonio hermoso de humanidad. La abuela, tras la experiencia traumática con su marido, asesinado en una pelea en un bar después de una vida desordenada con putas y pelafustanes, “desconfiaba de todos los hombres, de los blancos por tradición, y de los negros por sus hechos” (p. 59). Eusebio Mosquera, su padre, supo superar esa desconfianza ganándose el respeto de su suegra gracias a su amor por la hija única y al vínculo ancestral con los espíritus que cuidaban a los negros, la práctica de la santería y el reconocimiento del poder de ese conjunto de deidades surgidas del sincretismo entre creencias africanas y la religión católica.
Lo infausto permaneció en la vida del negro Apolinar en el ámbito que más nos puede doler a los seres humanos: el amor. Allí están las desventuras surgidas por las intolerancias raciales que frustraron el logro de su primer amor, Carmen, y que volvieron a intentar oponerse sin lograrlo a su amor rebelde, Sara—. Pero, también, en este plano se fortalece en las páginas de la novela el testimonio de una templanza y una capacidad para vivir por muy dolorosas que sean las adversidades.
Testimonio permanente en su recorrido vital por el puerto de su infancia y juventud, por los cañaduzales de su madurez, en el divagar de Valparaíso queriendo encontrarse con el padre que un día de su niñez se embarcó con la promesa no cumplida de regresar, al inicio del ocaso de su infausta vida, pero soportado por el consuelo brindado por Sofía Rojas hasta su regreso final para sanar las heridas causadas por él mismo ante el dolor de lo que creyó una traición imperdonable de Isabel, la última redención del amor. Todo este recorrido vital del negro Apolinar Mosquera es, en el fondo, una travesía espiritual, una parábola sobre la dignidad humana.
Al lado del amor, para soportar las vicisitudes, la amistad: el obispo protector de negros que cumplió el mandato de Olodumare[1] —hasta el día de su asesinato, encubierto como un accidente aéreo—; el negro Baudilio, su gran amigo de raza, incondicional hasta en los momentos más difíciles y amargos; las cuatro hermanas Rivera, puertorriqueñas “mulatas de ojos grandes, piel canela y siluetas de infarto (…) que alegraban las noches del bar en Piedras Blancas tocando el güiro, la trompeta, el bongó y el cencerro o bailando hasta la madrugada con los negros”; y su amigo Valencia (doble ficcional del propio autor) que en una larga carta de 12 capítulos (6 y 6, excepto el último que no lo escribe Apolinar, sino Isabel porque él ya no tiene fuerzas suficientes) completan el cuadro de una vida donde el dolor y la esperanza conviven.
No diré nada más sobre las anécdotas que sostienen la historia; eso corresponde al lector descubrirlo, maravillarse con los giros naturales que sustentan la infausta vida del negro Apolinar. Solo puedo añadir que la prosa de León Valencia nos guía con un ritmo cadencioso, casi musical, con ese compás que llevan los negros en la sangre y que los güiros, maracas y tambores reavivan como una memoria vital de resistencia.
[1] dios supremo y creador en la religión yoruba. Su nombre significa “Señor al que va nuestro eterno destino” o “el que es el todo omnipotente”. A diferencia de otras deidades, no tiene templos ni se le hacen sacrificios, y su culto es más bien una veneración de su poder supremo, del cual emana toda la creación, incluida la energía sagrada