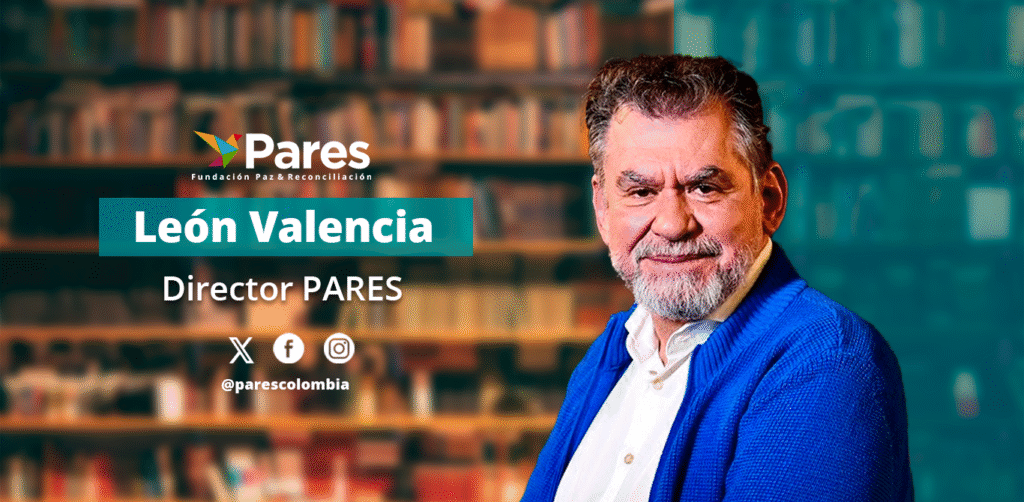
Fue leyendo Las estrellas son negras, la novela de Arnoldo Palacios, que se me ocurrió escribir La vida infausta del negro Apolinar. Un día, en el azaroso tiempo de la pandemia, recibí el resultado que me señalaba positivo para Covid 19. En la mañana había tomado de la biblioteca la novela de Palacios para leerla de nuevo. Estaba en esas, cuando llegó la mala noticia, al lado de otra noticia venturosa: mi esposa y Manuela, mi niña, de cuatro años, estaban libres del virus.
Convinimos en que me aislaría en un cuarto aparte a enfrentar el virus. Era, creo, un viernes del mes de octubre de 2020. Había resistido ocho meses sin salir a la puerta del apartamento, pero el sábado anterior mi otra hija, Catalina, organizó una pequeña reunión en la terraza del edificio para tomar unos vinos y espantar la tristeza de esos días inciertos. La acompañé por una o dos horas en su celebración y ahí sufrí el contagio.
Enfrentado a la incertidumbre, leí de un solo tirón, de la mano del sinigual Arnoldo Palacios, las vicisitudes de un hombre negro, un día, un solo día, en el Chocó de los años cuarenta del siglo XX. Mientras leía desfilaban por mi memoria los negros de mi vida, todos los negros, los de la realidad y los de la ficción, una procesión interminable de negros entrañables que habían alegrado o perturbado mi vida y habían dejado una huella imborrable en mi espíritu.
Apareció primero en mi memoria Estanislao Posada, un negro enorme de manos de hierro, que encabezaba una legión de campesinos que luchaban por un pedazo de tierra en una vereda entre Turbo y Necoclí, en ese Urabá de ensueño y dolor de los años setenta.
A un despistado dirigente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Antioquia se le ocurrió que yo, un chico tan imberbe como ingenuo, podía asesorar a esos aguerridos negros que estaban desafiando a un avezado político que se les había aparecido con un título de la gran franja de tierra, a orillas del mar, que habían cultivado por más de 20 años sin que nadie reclamara su propiedad.
Llegué una tarde a la orilla del bravo mar de Turbo para cumplir la inalcanzable misión de asesorar con eficacia a esos campesinos que libraban una batalla desigual con un abusivo terrateniente. El sol abrazaba el agua con sus últimos destellos y los negros estaban empezando una reunión para valorar las posibilidades de su triunfo y trazar las tareas de la semana en la grave lucha que libraban. Me miraron con una desilusión que rayaba en la tristeza. Sus ojos decían: ese pobre muchacho, ¡qué diablos puede hacer por nosotros! Estanislao me salvó con una mentira piadosa que sacó, no se sabe de dónde “Este es mi amigo León Valencia y tiene muy buenos contactos con abogados de Medellín” dijo.
Viví un mes largo al lado de Estanislao y su mujer, una mulata que hacía prodigios en la cocina, con escasos ingredientes: pescados del día, plátanos y yucas, que aderezaba con achiote, cebollas, ajos, tomates y limones, preparaba fritos, guisos y sancochos con sabores que jamás he vuelto a encontrar. En las noches, con la lumbre de lunas y rayos, Estanislao le echaba mano a su tambor y a su dulzaina y me empujaba a la playa con sus grandes manos para que oyera sin parar una música extraña, una combinación de tristes dejos y de alegres notas de las lejanas tierras de sus ancestros, de las Antillas, decía. Supe de la magia de la percusión. De un ritmo que sale del latido del corazón del negro.
El pleito duró muchos meses y yo, desde la ciudad, cumplí con esmero, la tarea que se inventó Estanislao para salvar mi dignidad: servir de mensajero del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia. Así empezó mi fascinación por los negros y su cultura.
Esta alegría no vino sola. En Medellín encontré a Juan Guillermo Rúa, un flaco de movimientos felinos, que deambulaba en las calles con un cuatro a sus espaldas, haciendo teatro con sabor a barrio popular, a negros, con dramas del pueblo tejidos a punta de poesía.
Supe también de Jorge Artel, el poeta de botas y tambores, que llegó a la ciudad al final de los amores con Estercita Forero y se plantó en una estación de policía donde hacía de inspector y, mientras resolvía pleitos de borrachos, enhebraba poesías para leer en voz alta ante alelados contertulios que acudíamos a celebrar su presencia en una tierra nada amable con los negros que empezaban a llegar por oleadas huyendo de la guerra que empezaba a trepidar en las montañas de Colombia.
Con esos recuerdos fueron apareciendo otros. Los trabajadores de la caña que vi con mis ojos de adolescente cuando visitaba a unos primos lejanos en el interminable valle del rio Cauca; los coteros que me enseñaron a tomar ron a pico de botella mientras hacían una pausa en el trasegar de mercancías de los barcos que atracaban en un puerto del Magdalena.
Y al lado de Arnoldo Palacios y sus Estrellas negras fueron apareciendo otros escritores y sus libros y el asombro que me causaron. El poema inmenso que se inventó Manuel Zapata Olivella para rendir homenaje a sus Dioses, a Changó el Gran Putas, y los cantos al mar de Helcías Martán Góngora y el eco imborrable de Candelario Obeso.
En esa alucinación encontré, por fin, un camino para escribir sobre los negros. La ficción me dio la posibilidad de hablar de esa multitud que reverbera en nuestra sangre, una gracia que me había sido negada en los ensayos, en las columnas y en los estudios académicos. Entonces apareció un personaje, el negro Apolinar, con él me metí en la aventura de forjar una historia que honrara mis recuerdos.
Escribí las primeras líneas mientras oía la voz de Manuelita que, sentada al lado de la puerta de mi habitación, me recomendaba sus juguetes para que no me aburriera tanto en esa soledad “Papá, este peluche grande, te puede ayudar a barrer” -me decía- y yo le respondía “necesito uno que me ayude a escribir”.
Así surgió la novela que presentaré este viernes 12 de septiembre las 6.30 de la tarde, en el Gimnasio Moderno, en compañía de Patricia Lara y Federico Díaz Granados.


