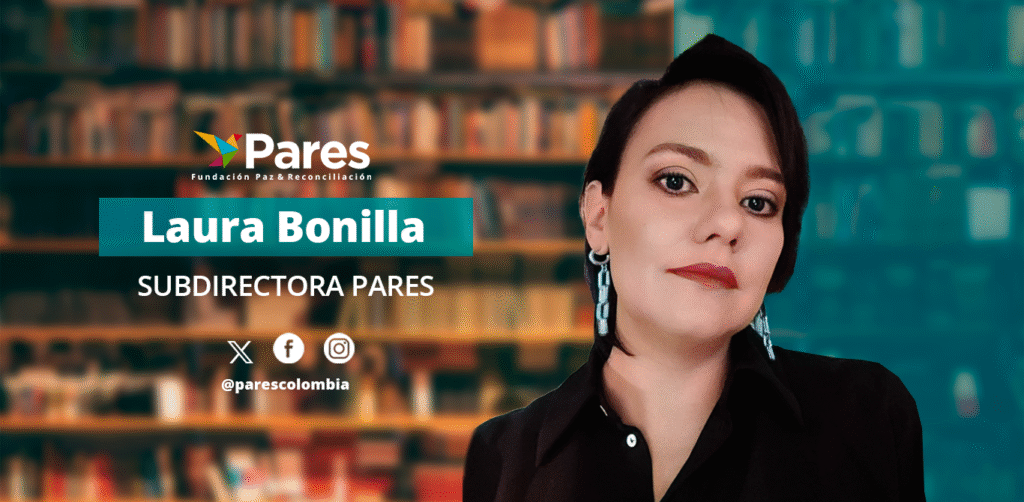
En política hay ciertos polos en tensión que definen muchas veces el marco con el que vemos la vida, las cosas, las relaciones, a los demás. Es lo que elegimos para que nos norme, nos discipline, nos eduque, pero también distribuya el ingreso o nos congregue en una o más identidades. Nos construimos, a veces sin ser conscientes de ello, alrededor de esas identidades, en una larguísima escala de grises. Somos más arriesgados o queremos mantener el statu quo. Queremos un Estado más grande o ninguno. La disciplina y el orden pueden darse por el castigo o por el incentivo. Individualistas o colectivistas, derechos amplios o privilegios.
En esas tensiones de la política, cada campaña promete cambio, básicamente porque siempre existe la sensación de que hay algo por cambiar. Al menos eso era así hasta hace un tiempo. A los más liberales (entiéndase progresistas, demócratas, hasta socialdemócratas) les iba siempre mejor en tiempos de abundancia, y a los conservadores (políticos, religiosos, económicos) en tiempos de crisis. Estaban quienes querían llevar derechos e identidades más allá y estaban los nostálgicos del pasado. Estaban los puntos medios, que fueron el gran consenso de la democracia liberal, donde la mayoría de las fuerzas habían acordado no moverse de un mercado libre con más o menos redistribución, definida en elecciones periódicas con fuerzas políticas relativamente bien establecidas.
Eso cambió. Hoy la política es otra cosa, más parecida a un juego de emociones. Lo nuevo no es la emoción, sino su escalada y la ausencia de límites para ella. Esa política emocional, que tan bien administra Donald Trump a punta de agresividad explícita, representa a una sociedad dividida en tantas partes que, agotada de sentir que se agotaban las promesas de la democracia liberal, cambió a los políticos de toda la vida por la posibilidad de mostrar su indignación. Los viejos marcos donde querer más Estado, regulación y derechos era de izquierda, y querer más libertad de mercado y menos impuestos era de derecha —y ambos respetaban un acuerdo de alternancia— se dinamitó. Hay quienes dirían que en muchos lugares nunca existió.
También se perdió la vergüenza. Muchos creyeron al pie de la letra que su mala vida de pobres —después de dos trabajos y ningún seguro médico— era culpa de otro pobre; que las drogas ilícitas son una conspiración china para matar norteamericanos; y que el Partido Demócrata —esto último bastante cierto— es un cúmulo de élites educadas, ricas, confusas e insoportables cuya retórica petulante aburre hasta al más atento. En ese panorama aparece Zohran Mandami, y por supuesto lo hace en Nueva York. Como diría la fabulosa escritora y conversadora Fran Lebowitz a Martin Scorsese: ¿dónde más?
Es verdad que ciudades como Nueva York siempre dan los saltos hacia adelante —desde la profunda aceptación de su caótica belleza—, pero también desde la diversidad de verdad, de esa que uno, después de conocerla, no quiere abandonar. Zohran Mandami es un migrante que gana la alcaldía en un país cuyo presidente equipara abiertamente la migración con el terrorismo y amenaza con romper los acuerdos que pusieron fin a una cruenta guerra civil. Es un musulmán, además, que respalda las identidades trans frente a una agenda que insiste en que las mujeres trans van a borrar a las demás. Le habló a la comunidad latina en un español muy practicado y se rió —como hacemos los latinos— de su mala pronunciación. Pero eso no fue lo que lo hizo ganar.
Cualquier otro habría sido tildado de wokista de manual. ¿Por qué no funcionó con Mandami? No faltó ni un solo billonario que no invirtiera su capital en su contra: Bloomberg, Elon Musk, entre otros. Los opositores no se ahorraron epítetos ni calificativos, incluyendo el siempre confiable “¡Comunista!”, que asusta gente desde los oscuros años del macartismo. Que odiaba a la policía, que era antisemita, que iba a globalizar la intifada, que no sabía ninguna canción de Billy Joel, que Trump lo odiaba, que era wokista —pero no tan wokista porque era musulmán—, que lo financiaba Hezbollah y que llenaría las calles de criminales.
Otros hacían advertencias más sopesadas, aunque igual de efectivas para sembrar miedo: una posible crisis fiscal, la frustración futura de los votantes progresistas si no se cumplían promesas como el cuidado gratuito para niños menores de cinco años, o si el autobús gratuito terminaba creando una gran crisis financiera. Que limitar a los negocios inmobiliarios, la gentrificación y sus abusos frenaría el crecimiento económico. Que los más ricos se irían a lugares donde no los juzgaran por ser billonarios. Pobres, los billonarios.
Y con todo ese espectro de miedos y amenazas, Mandami gana la alcaldía de Nueva York. Su campaña fue sencilla y constante desde que tenía apenas el 1% en las encuestas. Cuatro mensajes básicos, repetidos sin descanso, mientras intentaban arrastrarlo al terreno fangoso de las políticas identitarias. Hizo gala de ser socialdemócrata sin vergüenza alguna y lo fundamentó en las cosas que le duelen al neoyorquino que conduce un taxi, a los millones sin acceso a salud, a quienes pasan horas en el metro o el autobús. Lo hizo pensando en los que tienen dos empleos y no llegan a fin de mes —que son muchos— y también en las comunidades migrantes, cada vez más víctimas del abuso de los agentes de ICE, pero que también cuidan hijos, caminan, conducen, atienden tiendas, acumulan horas de trabajo para hacer de Nueva York lo que es.
Pero si fuera solo por eso, cualquiera con un repertorio similar lo habría logrado. Y no. No cualquiera conecta con el electorado, y Mandami sí lo hizo. Lo hizo porque logró convertir algo muy particular en algo universal. Contrario a lo que muchos piensan, no ganó gracias a la política de la identidad, sino por encima de ella. En el valor del trabajo encontró la conexión entre migrantes y clase trabajadora —esa que el Partido Demócrata había perdido—; en el cuidado de niños y niñas, el consenso de las familias que no llegan a fin de mes; y en recordar que la ciudad se construyó con migrantes, el reconocimiento y respeto al que todos aspiran.
De vuelta a Bogotá, una moraleja de las elecciones de Nueva York. En esta contienda electoral también hay más de dos polos en tensión. Hay quienes intentan mover la indignación y el resentimiento —que siempre es más efectivo contra las personas que contra las ideas— como la esencia de su conexión con los votantes. Lo están logrando, con llamados a destripar y a desaparecer, como si nuestra historia no estuviera ya suficientemente bañada en sangre. Por otra parte, el sector del cambio, aunque organizado y probablemente unificado, lidia con el afán y la ansiedad que produce sentir que el tiempo es escaso y que por eso vale la pena empeñar un principio o dos para un bien mayor. Y, en medio de todo eso, el centro permanece más ocupado en lidiar con egos de señoros que en intentar eso que la gente reclama hoy y que constituye el 62% de indecisos que aún no saben por quién votar.
Quizá todo se reduzca a eso: a un tiempo en el que las promesas se agotaron y los privilegiados culpan a los agotados. La política perdió la paciencia y la palabra “público” se volvió casi decorativa. Entre el ruido y la prisa, el debate se volvió una competencia de adjetivos. Y sin embargo, el triunfo de Mandami sugiere otra posibilidad: que aún se puede ganar sin odiar, que el bienestar no es una mala palabra y que cuidar —tan simple y tan difícil— todavía puede ser una forma de hacer política.






