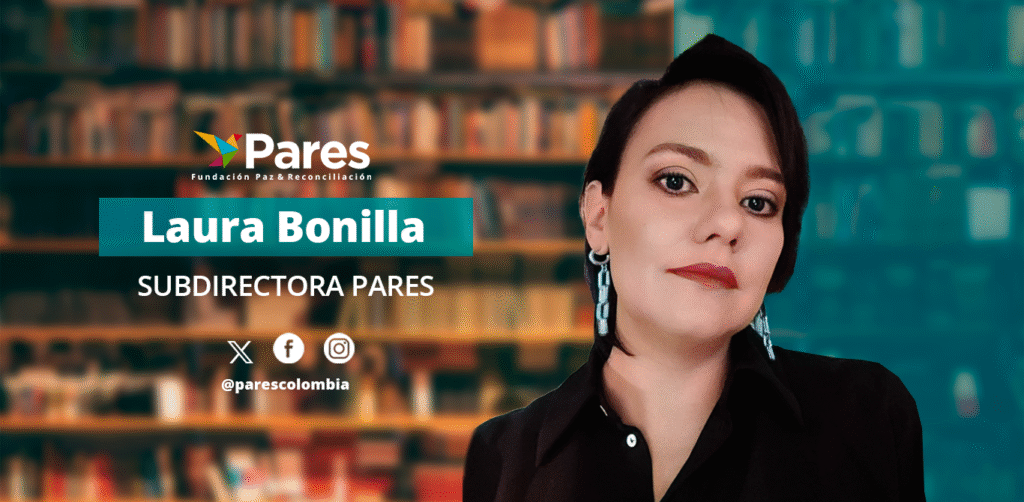
Hay momentos en que el periodismo de datos se convierte en una trampa: cuando la cifra reemplaza al contexto, el promedio sustituye a la historia y el gráfico se presenta como verdad. Eso acaba de hacer La Silla Vacía con su nota titulada “Los votos del Pacto crecen en los municipios con presencia de grupos armados”. La afirmación, aunque sugerente, es un ejemplo de cómo un ejercicio estadístico mal formulado puede producir interpretaciones no solo inexactas, sino peligrosas para la comprensión pública del conflicto y de la democracia.
El titular parte de una comparación entre los resultados de la consulta del Pacto Histórico y las votaciones de 2022, cruzados con los mapas de riesgo electoral elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE). De ese cruce, La Silla concluye que el Pacto creció más en los municipios con “riesgo alto o extremo” —por presencia de grupos armados o corrupción— que en aquellos sin riesgo. Suena a hallazgo. Pero en realidad es un espejismo metodológico.
Para empezar, no hay transparencia sobre cómo se construyó ese cruce. No se sabe si el crecimiento se midió en términos absolutos, relativos o porcentuales; tampoco se detalla cuántos municipios se incluyeron, cómo se trataron los casos con datos incompletos ni cuál fue el criterio de ponderación. Decir que el “crecimiento promedio” pasa del 4 % al 19 % sin mostrar la dispersión de los datos, las medianas, los intervalos o los municipios específicos, es simplemente insuficiente. Es estadística de vitrina: cifras bonitas, pero sin cimientos verificables.
Tampoco se explica cómo se operacionalizó la categoría de “riesgo”. Los informes de la MOE diferencian entre riesgo por violencia, por cooptación, por presencia de economías ilegales y por debilidad institucional. Agrupar todo eso en una sola etiqueta —“riesgo alto o extremo”— es conceptualmente tosco. No es lo mismo un municipio con economías ilegales toleradas que otro bajo control armado efectivo. Si los datos se mezclan sin distinguir tipos e intensidades de riesgo, la correlación que se obtiene pierde todo sentido explicativo.
Aún más grave es la ausencia de control de variables. El artículo asume que el aumento del voto en zonas de riesgo puede estar asociado al entorno armado, pero no considera que ese crecimiento también podría explicarse por otros factores: expansión del padrón electoral, variaciones en la participación, movilización social, cambios en la oferta política o, sencillamente, la reconfiguración de los liderazgos locales. Sin esos controles, el supuesto hallazgo se reduce a una coincidencia estadística presentada como causalidad.
Hay, además, un problema de temporalidad. La comparación entre la consulta de 2025 y las elecciones legislativas de 2022 ignora que se trata de escenarios distintos: uno es un proceso interno de coalición con baja participación; el otro, una elección general con competencia abierta. En tres años, el contexto político, la movilización y las alianzas territoriales cambian radicalmente. Comparar ambos momentos como si fueran equivalentes es metodológicamente inválido.
Pero el mayor error no está en la técnica, sino en la interpretación. Al sugerir que el Pacto crece en los municipios donde hay riesgo armado, el artículo insinúa —sin decirlo abiertamente— que existe una relación entre ese voto y las dinámicas de control territorial o cooptación. Es una insinuación grave, porque desplaza la sospecha hacia los votantes y no hacia las condiciones estructurales de la democracia local. Esa frase, tan aparentemente inocente, activa un imaginario: el de la izquierda beneficiándose de la violencia. Y eso, en un país con la historia política y el estigma de Colombia, no es un dato: es una acusación implícita.
Lo que revela la nota, en el fondo, es una pereza analítica. El periodismo de datos, cuando no se acompaña de rigor conceptual, se convierte en una forma elegante de manipulación. No hay malicia necesariamente, pero sí descuido: el descuido de confundir correlación con causalidad, de usar promedios como prueba, de tratar fenómenos territoriales complejos como si fueran uniformes. No todo lo que se puede graficar se puede afirmar.
Y aquí está la paradoja: La Silla Vacía ha sido una de las plataformas más importantes en la defensa del periodismo independiente, pero esa independencia no exime del deber de precisión. Cuando un medio cruza variables sensibles —como voto y violencia— tiene la obligación de presentar su metodología con el mismo detalle con que presenta sus conclusiones. No hacerlo es abrir la puerta al prejuicio con apariencia de dato.
Más allá del error técnico, el artículo contribuye a una narrativa peligrosa: la idea de que los territorios “en riesgo” son territorios “sospechosos”. Es una forma de criminalización simbólica que perpetúa la distancia entre el centro y la periferia, entre los votantes “válidos” y los “contaminados”. No hay mayor injusticia analítica que convertir la geografía del conflicto en una coartada estadística.
La política colombiana necesita datos, sí, pero sobre todo necesita contexto. Y el contexto es lo que La Silla borró de un plumazo. Los municipios donde hoy el Pacto crece no son necesariamente los más violentos; son, en muchos casos, los más olvidados, los que nunca habían sido interpelados por la política formal. Reducir su participación a un epifenómeno del riesgo es desconocer su agencia, su memoria y su hartazgo.
En tiempos donde la opinión se confunde con el algoritmo y el análisis con la infografía, el periodismo tiene que volver a pensar. No se trata de abandonar los datos, sino de honrarlos. De recordar que detrás de cada número hay una historia, una comunidad, un contexto. Y que las cifras, cuando se usan mal, no solo engañan: también hieren


