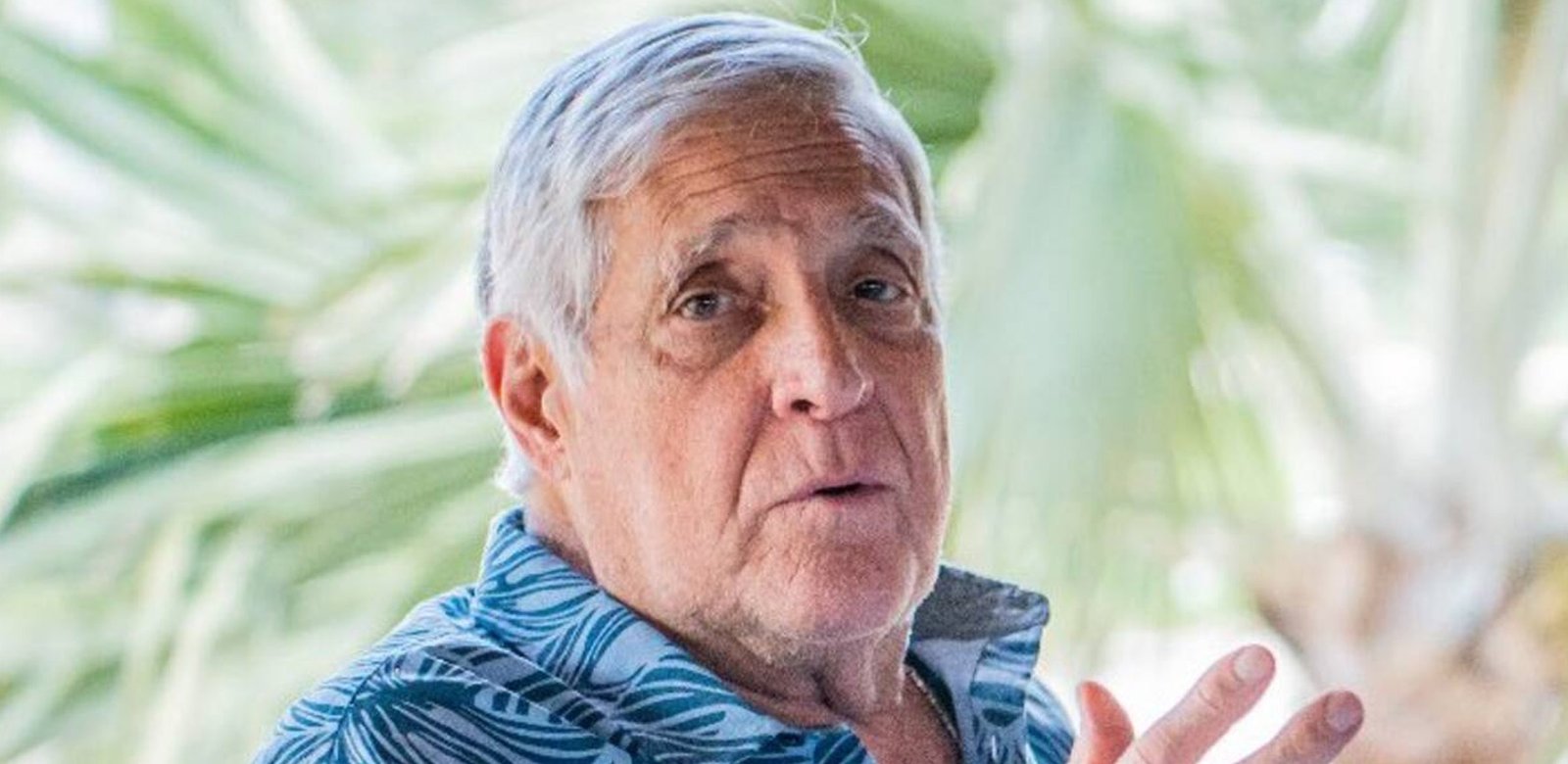En un país como Colombia, marcado históricamente por la desigualdad, la pobreza, la corrupción, el clientelismo, la debilidad estatal, la violencia sociopolítica, la falta de oportunidades, la polarización exacerbada, entre muchas otras problemáticas, una crisis sanitaria como la provocada por la pandemia de Covid-19 tenía que profundizar inevitablemente la crisis social y humanitaria preexistente.
Por tanto, es preciso mencionar algunos de los antecedentes que conllevaron al estallido social de 2021. Desde inicios del periodo de gobierno de Iván Duque, hubo un amplio descontento y una férrea oposición hacia su mandato, como consecuencia, el 21 de noviembre de 2019 masivas movilizaciones expresaron su malestar en las calles contra el “paquetazo de Duque”, así como la creciente preocupación por el incumplimiento de los acuerdos de paz pactados con las FARC-EP en 2016, el recrudecimiento de la violencia sociopolítica, la desfinanciación de los sectores salud y educación, etc. Asimismo, el manejo arbitrario de la pandemia, durante la cual el gobierno impuso prolongadas cuarentenas sin tener en consideración las difíciles condiciones socioeconómicas de buena parte de la población y la constante represión estatal, alimentaron la insatisfacción general y exacerbaron la crisis económica, social y política. Adicionalmente, el asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de 2020 ocasionado “presuntamente” por agentes de la policía nacional, desencadenó protestas que dejaron alrededor de 14 personas muertas y un número indeterminado de heridos, hecho demostrativo de la política represiva y anti democrática de aquel gobierno.
En consecuencia, a finales de abril de 2021 la indignación alcanzó su punto más álgido conllevando a que un grupo de sindicatos y organizaciones sociales agrupadas en el comité nacional de paro convocaran a movilizaciones en todo el territorio nacional en rechazo a la reforma tributaria promovida por el ex presidente Duque y su gabinete. Dicha tentativa empeoró la inconformidad previa y ocasionó que a partir de aquel momento y durante meses no cesaran las manifestaciones públicas, plantones, bloqueos, performances, tomas de lugares, resignificación de espacios y símbolos.
Durante esos convulsos meses, funcionarios públicos y medios de comunicación estigmatizaron, victimizaron y revictimizaron a la ciudadanía movilizada, en especial a los integrantes de las primeras líneas y jóvenes en general. Estos acontecimientos causaron preocupación en organismos internacionales como la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ONG internacionales como Human Rights Watch y amnistía internacional, así como en organizaciones nacionales de derechos humanos como Temblores, INDEPAZ, programa PAIIS de la Universidad de los Andes entre otras, las cuales recolectaron información, sistematizaron y denunciaron las múltiples acciones represivas llevadas a cabo por agentes del Estado, en contubernio con actores no identificados en algunos casos.
Las cifras preliminares contabilizaron durante el estallido, entre 34 a 46 personas asesinadas, 1970 detenciones arbitrarias, 1248 casos de violencia física, 744 procesos de judicialización, 627 casos de desaparición forzada, 121 víctimas de agresiones oculares, 28 víctimas de violencia sexual, seis de violencia basada en género, entre otros[i]. Datos que han resultado difíciles de precisar debido a la disparidad de criterios entre las fuentes en la tipificación de los hechos victimizantes, los disímiles intereses de los actores (cifras reportadas por el gobierno nacional en contraste con las aportadas por las organizaciones nacionales e internacionales), el inevitable subregistro causado por el desconocimiento de las rutas de acceso a la justicia, las amenazas en contra de quienes decidieron denunciar, el miedo a la revictimización, entre otros y la impunidad sistemática soportada en el andamiaje estatal.
Como resultado, durante el estallido social la estigmatización y la represión expresadas en asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, judicializaciones, mutilaciones oculares, violencia sexual y de género, uso excesivo de la fuerza, militarización de campos y ciudades, restricciones a la movilidad, así como a la libertad de prensa y expresión, criminalización de la protesta y demás actos de violencia mediática e institucional, se matizaron y tergiversaron con el ánimo de deslegitimar las demandas populares y los repertorios de acción colectiva puestos en escena a lo largo de este notable momento histórico.
MOCAO: una juntanza que transforma
Durante el estallido, la brutalidad policial y la represión estatal llevaron a Colombia a ocupar uno de los primeros lugares con mayor número de casos de agresiones oculares en el contexto de las oleadas de movilizaciones contemporáneas a nivel mundial. En este orden de ideas, el estallido trajo consigo una nueva fórmula en el marco de los repertorios de represión estatal dejando como saldo centenares de personas con mutilaciones, no obstante, organizaciones y tejidos asociativos como MOCAO surgieron para continuar denunciando, exigiendo la garantía de sus derechos y reclamando paz y justicia social.
En respuesta a la represión estatal y la práctica sistemática de mutilación ocular, un grupo de jóvenes conformó el Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), dándose a conocer públicamente el 9 de abril de 2021 durante el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. A partir de este momento, han promovido diferentes iniciativas de carácter artístico, pedagógico, cultural, investigativo, político y de incidencia en procesos judiciales, así como de co-creación de contenido audiovisual y material académico.
En este sentido, MOCAO ha denunciado de manera constante la violencia ocular como estrategia de tortura sistemática, ha visibilizado el carácter estructural de estos crímenes de lesa humanidad, ha evidenciado la criminalización de la protesta social y la violación permanente de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. De igual manera, ha exigido que los casos sean de dominio exclusivo de la justicia ordinaria buscando evitar la impunidad en la jurisdicción penal militar, solicitando además la creación de una ruta de atención integral y vitalicia para las víctimas de agresiones oculares. De igual manera, MOCAO ha visibilizado las formas de discriminación capacitista, ha resistido a la revictimización e incluso a amenazas y ha luchado por garantías plenas para el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la adopción de medidas de no repetición.
Sin embargo, para las víctimas de violencia ocular el camino ha sido arduo a pesar de contar con su propia organización debido a factores como, la revictimización y discriminación ejercida por personal médico cuando precisaban de atención oportuna e inmediata, así como por la dificultad en el acceso a tratamientos e intervenciones quirúrgicas con posterioridad y la ausencia de estrategias para la entrega de prótesis oculares gratuitas o a bajo costo. De igual manera, las repercusiones psicoemocionales reflejadas en trastornos post traumáticos y del sueño, estrés, depresión, ansiedad, baja autoestima, entre otras, y las secuelas sociales como el rechazo de amigos, familiares y sociedad en general, experiencias de tortura sistemática, violencia institucional y capacitista, múltiples señalamientos como “vándalos-terroristas”, la relativización e invalidación de sus relatos y la exclusión de los ámbitos educativos, políticos, laborales, económicos, sociales, culturales, de participación, entre otros, han socavado en conjunto su acceso a oportunidades, el goce efectivo de sus derechos y la realización plena y autónoma de sus proyectos de vida.
Pese a lo anterior, la juntanza en MOCAO posibilitó que sus integrantes resignificaran sus experiencias traumáticas y reelaboraran sus trayectorias de vida, contando con la crucial colaboración de organizaciones e instituciones como el Centro de Atención Psicosocial (CAPS), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad asunto de todas, la ONG Temblores, Amnistía Internacional, la Universidad de los Andes, El Turbión, otros entes públicos y privados, e incluso el Congreso mediante la apertura del recinto para colocar en la palestra pública dichos crímenes de Estado y de lesa humanidad y presionar judicialmente la promulgación de leyes que juzguen y prevengan la comisión de posibles nuevos hechos violatorios de los derechos humanos.
A lo largo de su trayectoria organizativa, el movimiento ha llevado a cabo diferentes iniciativas significativas como: i) la realización del primer encuentro nacional de MOCAO como colectivo de denuncia y resistencia, ii) la publicación del informe “Represión en la mira: lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia” elaborado conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos, iii) la realización del documental “Los ojos que renacen, historia de un movimiento en resistencia”, iv) la creación de la obra de teatro “Cuerpos en resistencia” de manera colaborativa con la Corporación Colombiana de Teatro, v) la participación en el Primer Foro sobre la transformación policial, “¿policía para la paz y la convivencia? “organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación y, vi) la incidencia legislativa como movimiento en el congreso, aportando en la construcción del decreto 1231 de 2024 que reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la policía nacional en manifestaciones públicas, entre otras disposiciones.
Actualmente, se encuentran llevando a cabo nuevas apuestas, como la creación de contenido digital en formato podcast, alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, proyectos académicos y de investigación sobre violencia ocular, entre otras apuestas artísticas, performáticas, pedagógicas, políticas, de ciber activismo y de ciber resistencia, Etc.
A nivel mundial existen cuatro apuestas organizativas similares: dos en Chile, la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, creadas en 2020 con el apoyo del Colegio Médico de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre otras organizaciones, asimismo, dos iniciativas en España, la Coalición Española de Denuncia Contra el Uso Indiscriminado de Balas de Goma e Impunidad, ¡Stop Balas de Goma! Y la organización Ojo con tu ojo. En este sentido, la existencia de estas organizaciones denota la sistematicidad de la represión estatal y la rampante impunidad en España, Chile y Colombia en el marco de la protesta social, empero, la trascendencia e incidencia de estos procesos organizativos han logrado contrarrestar el silencio cómplice, la indiferencia y el desconocimiento frente a lo sucedido, transformando a sus integrantes en voces de dignidad, en historias de lucha contra la estigmatización mediática e institucional, en adversarios de la constante criminalización/revictimización y en portavoces de la verdad, la memoria, la agencia social y política, la justicia, la defensa de los derechos humanos, así como en promotores de los derechos de las víctimas.
Finalmente, cuatro años después del punto de inflexión del estallido social, resulta evidente la manera como se utilizó sistemáticamente la violencia ocular como táctica de “control” de manifestaciones, acción implementada por buena parte de Estados a nivel mundial y replicada en Colombia para desmotivar la protesta social, buscando mediante el “castigo ejemplarizante”, la criminalización de manifestantes y de la acción popular, justificar el tratamiento de guerra de la protesta, criminalizar los actores sociales y deslegitimar las demandas colectivas. Sin embargo, organizaciones como MOCAO continúan denunciando la impunidad, exigiendo transformaciones culturales, políticas e institucionales, revindicando los derechos humanos, pedagogizando sobre los impactos físicos y sociales de estas violencias y aportando en el restablecimiento de los proyectos de vida de sus integrantes con base en la dignidad y creando un nuevo horizonte de sentido que observa de frente a la injusticia avizorando así un futuro de oportunidades e igualdad desde la resistencia y la agencia, devolviendo y devolviéndole la mirada a la juventud.
[i]Algunas de las fuentes que establecieron cifras aproximadas de las víctimas de crímenes de Estado durante el estallido social de 2021 en Colombia son: CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo a Colombia. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf. ; INDEPAZ. (2021). Cifras de la violencia en el marco del paro nacional 2021. https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/3.-INFORME-VIOLENCIAS-EN-EL-MARCO-DEL-PARO-NACIONAL-2021.pdf. ; Ministerio de Defensa Nacional. ( 09 de junio 2021.). Informe garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas. Periodo 28 de abril a 4 de junio del 2021. Colombia. https://www.policia.gov.co/sites/default/files/informe_sector_defensa_-_garantias_a_la_manifestacion_pacifica_y_control_de_acciones_violentas_-_28_de_abril_a_4_de_junio_de_2021_20210609_vf.pdf.; Oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos. (2021). El paro nacional 2021: lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacifica en Colombia. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2022/05/211214-Colombia_Documento-lecciones-aprendidas-y-observaciones-Paro-Nacional-2021.pdf.; Temblores ONG, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, & Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. (2021). Informe de Temblores ONG, Indepaz y PAIIS a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las protestas acontecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021. https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/07/Resumen-Ejecutivo-Informe-DDHH-Temblores-Indepaz-PAIIS-1.pdf.