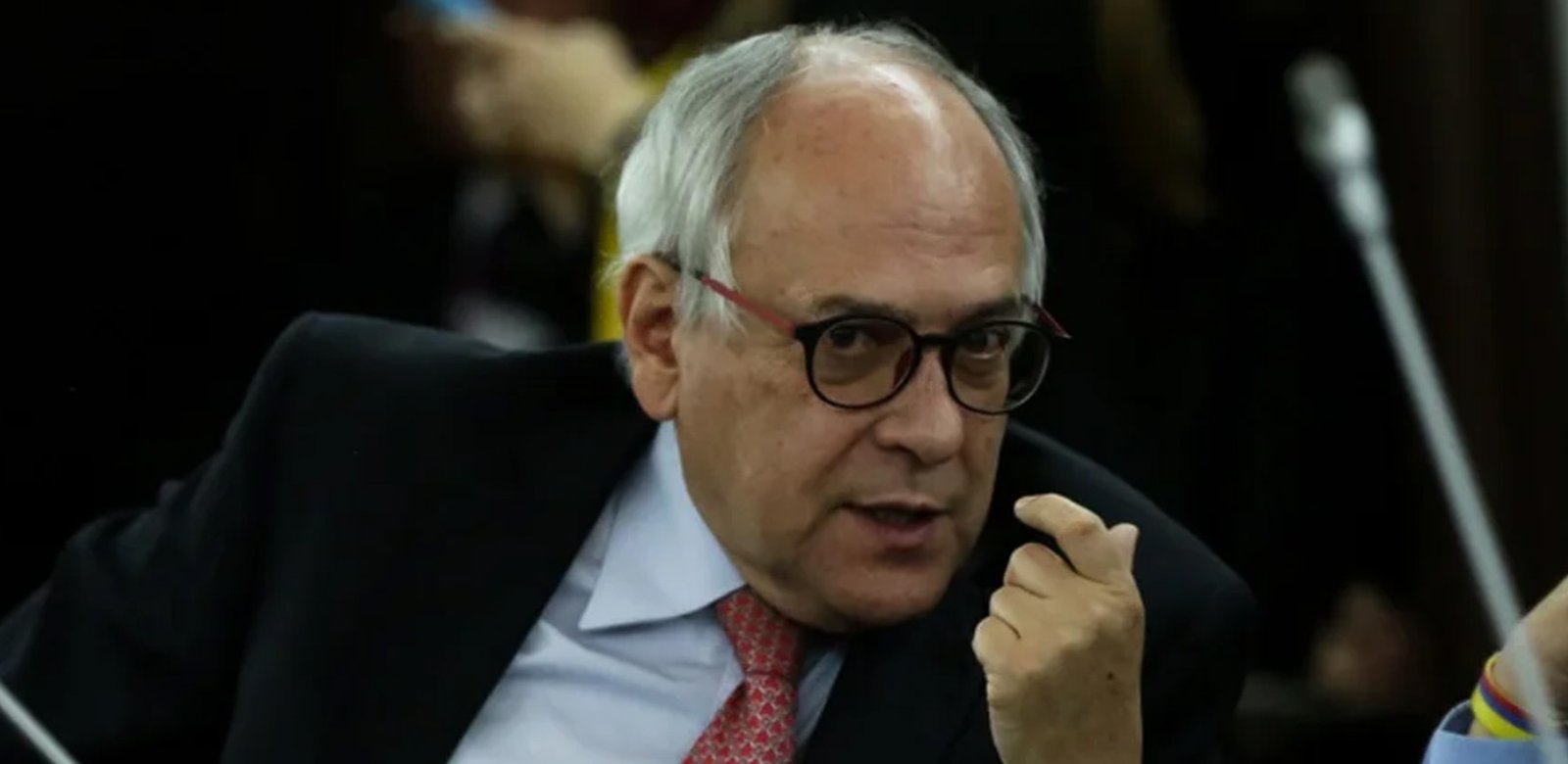La historia de América Latina registra intervenciones y apoyos de Estados Unidos a cambios de régimen desde, al menos, la Guerra Fría. Entre los casos mejor documentados figuran Guatemala (1954), Brasil (1964) y Chile (1973), donde archivos de seguridad nacional desclasificados evidencian distintos grados de respaldo político, financiero y operativo a actores que promovieron golpes de Estado. Conviene, no obstante, plantearlo con cautela: la implicación de Washington —incluida la CIA en varios episodios— fue variable y dependió de las circunstancias de cada país.
En Bolivia (1971), por ejemplo, los registros oficiales reflejan la preocupación de Washington frente al gobierno de Juan José Torres y cierta simpatía hacia los sectores que lo enfrentaban. Hay indicios de respaldo, aunque el nivel exacto de participación operativa continúa siendo materia de debate historiográfico. Más preciso es afirmar que Estados Unidos facilitó condiciones para el ascenso de Hugo Banzer en un contexto de Guerra Fría, cuando aún se pensaba que la región avanzaba hacia un consenso mínimo de respeto a los límites de la democracia liberal.
Cincuenta años después, el 15 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump confirmó haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano, declaración que siguió a reportes de prensa —entre ellos, del New York Times— sobre un posible mandato clasificado. Más allá del anuncio, los detalles operativos y las reglas de empeñamiento no han sido divulgados. Ese mismo día, medios estadounidenses como The War Zone informaron sobre vuelos prolongados de bombarderos B-52 en espacio aéreo internacional cercano a la costa venezolana, en lo que describieron como una demostración de fuerza en el Caribe.
Estos despliegues se inscriben en una acumulación militar iniciada a finales de agosto, oficialmente justificada como parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la caracterización de los blancos y los fundamentos legales invocados han suscitado controversia. El giro estratégico ha incluido argumentos elásticos, como catalogar a grupos de narcotráfico —que ni siquiera alcanzan la denominación de cárteles en un país que no exporta la mayor parte de la cocaína ni de los precursores del fentanilo— como amenazas terroristas. Al igual que la decisión de calificar a “Antifa” como riesgo a la seguridad nacional o de colocar a opositores políticos domésticos bajo esa etiqueta, la medida parece tener más de cálculo político que de veracidad.
De concretarse, una intervención en Venezuela respondería a una estrategia de presión destinada a forzar la salida de Nicolás Maduro y, eventualmente, provocar fracturas internas en las Fuerzas Armadas.
La frustración con las negociaciones
Fuentes diplomáticas consultadas por Pares —que prefieren mantener el anonimato— sostienen que, desde el segundo mandato de Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio ha intentado combinar sanciones económicas, presión retórica, despliegue marítimo y amenazas creíbles contra el régimen. Esta postura responde, en parte, al fracaso de los esfuerzos diplomáticos promovidos en Barbados y México, centrados en la dinámica electoral y no en un proceso real de transición democrática ni en una redistribución viable del poder.
Como resultado, en Washington, muchos tomadores de decisiones consideran esos mecanismos deslegitimados, más aún tras los incumplimientos del gobierno venezolano: la inhabilitación de María Corina Machado como candidata y la posterior manipulación de los resultados electorales.
Así, la administración estadounidense parece inclinarse hacia una política de intervención directa en la región, sustentada en demostraciones de fuerza que Trump ha presentado como modelo, alegando que con ellas “resolvió ocho conflictos” en otras partes del mundo. No obstante, tales afirmaciones carecen de respaldo factual. En la mayoría de los casos citados —Armenia-Azerbaiyán, Congo-Ruanda, Egipto-Etiopía o Serbia-Kosovo— no existían guerras activas, sino tensiones diplomáticas o conflictos de baja intensidad gestionados por actores regionales y organismos multilaterales. En otros —como Gaza o Cachemira— los acuerdos alcanzados fueron parciales, temporales y sin verificación independiente; la violencia y la ocupación persisten, y ningún tratado formal ha sido suscrito bajo auspicio estadounidense.
Medios como Axios, CBS News y Associated Press coinciden en que esos supuestos “éxitos diplomáticos” fueron, en el mejor de los casos, intervenciones puntuales o gestiones marginales dentro de marcos negociadores ya existentes.
Finalmente, la fatiga global de la diplomacia —tanto europea como estadounidense— frente a soluciones basadas en sanciones o bloqueos, la persistencia de un régimen que supera ya los veinticinco años en el poder y la escasa fe de la actual administración en el multilateralismo o el derecho internacional, han reducido la resistencia internacional a una posible intervención militar. El otorgamiento del Nobel de la Paz a María Corina Machado, percibido por algunos como un respaldo moral a la oposición, ha terminado de aislar a Caracas. Pero como la historia latinoamericana demuestra, las intervenciones externas raras veces resuelven los conflictos que pretenden corregir; más a menudo los agravan o los prolongan bajo nuevas formas.