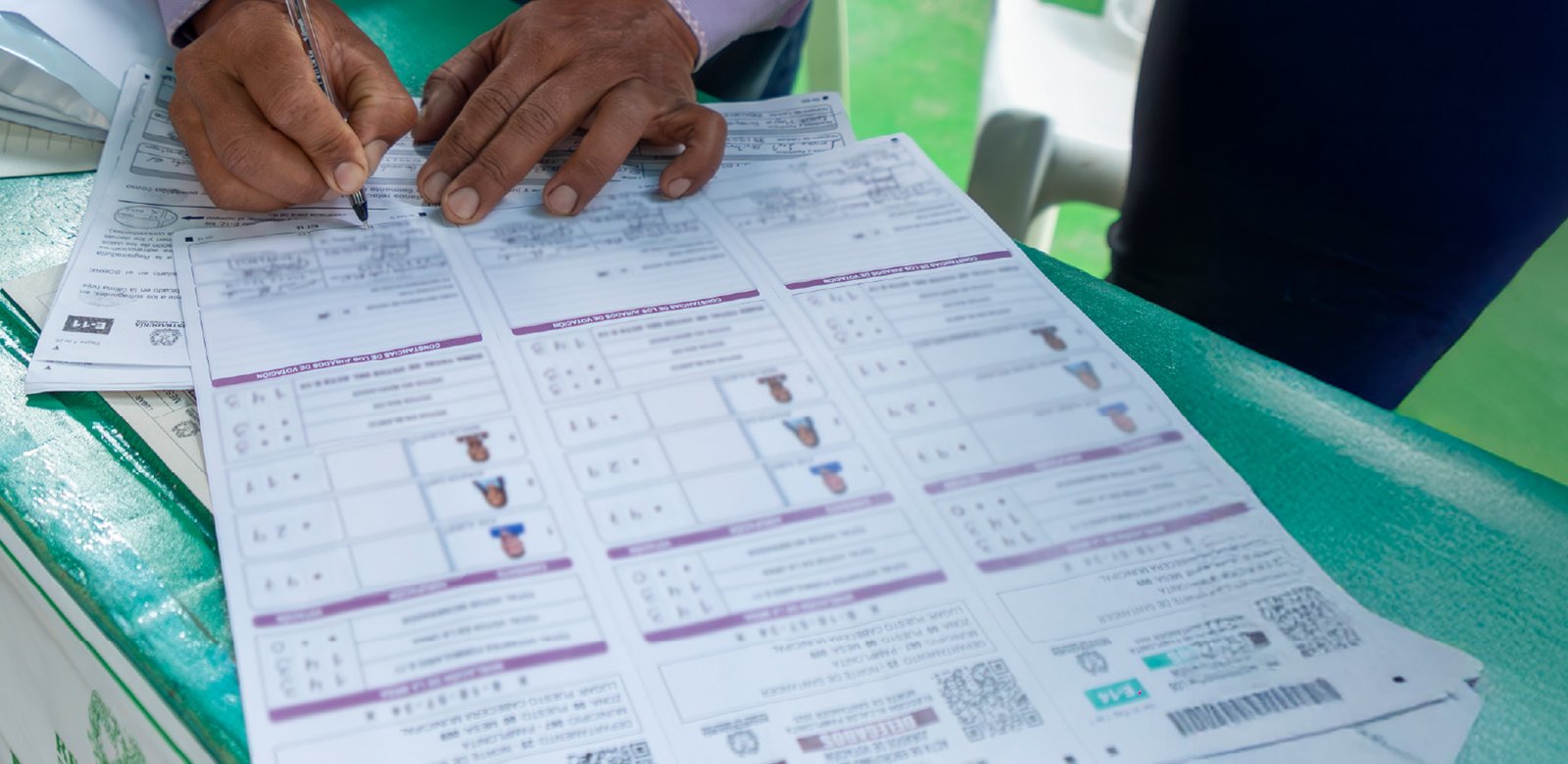Sabemos que Gabo era un hombre hecho de magia y misterio. Que sus palabras —como sus personajes— no se podían leer solo en clave literal. Era un tejedor de realidades, un alquimista del lenguaje. El hombre que inventó a Melquíades tenía que ser, inevitablemente, un encantador de sombras. Gabo no hablaba: lanzaba titulares. Cada frase suya era un relámpago de lucidez, incluso en lo que más odiaba, las entrevistas.
A Germán Castro Caycedo le soltó, con esa mezcla de ironía y genialidad tan suya: “Yo sólo necesitaba seis meses donde nadie me jodiera”, refiriéndose a la escritura de Cien años de soledad. Y en El olor de la guayaba, aquella célebre conversación con su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, dejó una confesión que todavía estremece: “En mi obra no hay una sola frase que no sea verdad. Todas las cosas que escribí me pasaron.”
Desde que publicó la saga de los Buendía, su nombre aparecía cada año entre los favoritos al Nobel. Era un reconocimiento necesario, no solo para él, sino para todo el Boom latinoamericano. En 1982, después del éxito rotundo de Crónica de una muerte anunciada, la llamada de Estocolmo por fin llegó. Era madrugada en México —donde vivía— cuando Gabo se vistió, tomó aire y fue directo a casa de su amigo Álvaro Mutis.
El propio Juan Gossaín contó la escena: el timbre sonó tres veces. Al abrir la puerta, Mutis encontró al novelista desencajado.
—¿Qué te pasó, te peleaste con Mercedes?-le preguntó.
—No —respondió Gabo—, algo peor: me dieron el Nobel.
La frase, mitad celebración, mitad presagio, revelaba lo que venía: la fama, los reflectores, la imposibilidad del silencio. Lo llenó de alegría, claro, pero también de un miedo íntimo: el de no poder volver a escribir con la libertad del anonimato. Lo sabía: “ningún escritor hizo algo importante después de haber recibido el Nobel.”
Y sin embargo, Gabo lo desafió todo. En medio del ruido, de los compromisos, de un país que se desangraba entre carteles y guerrillas y que le pedía al escritor ser más político que poeta, él insistía en su deseo más sencillo y profundo: escribir sin que nadie lo jodiera.
El destino fue cruel y generoso a la vez. Cuando era joven, el periodismo y la publicidad le robaban tiempo a la literatura. Cuando por fin tuvo dinero y paz, la fama lo asfixió. Pero aún así, escribió. Y escribió dos obras que lo volvieron eterno.
El amor en los tiempos del cólera —su novela más luminosa, su carta de amor a la vida— y El general en su laberinto, ese libro que no es una novela sino una resurrección. En sus páginas, Bolívar navega exhausto por el Magdalena como si García Márquez lo hubiese devuelto al mundo solo para entender su derrota.
Así que sí, Gabo lo logró. Su Nobel fue una carga dulce, una amargura necesaria. Lo obligó a debatirse entre la gloria y el silencio, entre la política y la poesía. Pero al final, su triunfo nos pertenece a todos. Él alcanzó la inmortalidad, y nosotros la dicha de haberlo leído.