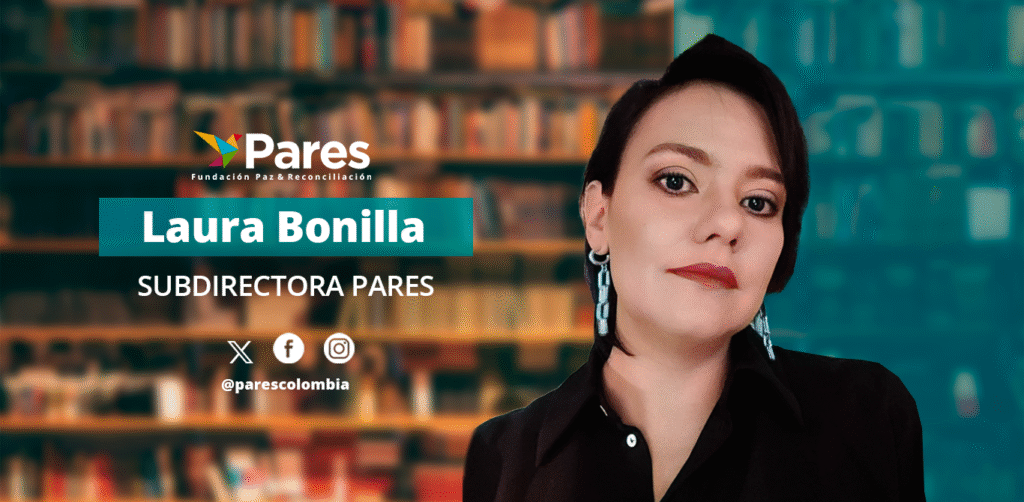
En el debate sobre cómo enfrentar la corrupción parece haberse instalado una fatiga colectiva. He tratado de poner mucha atención a las propuestas de la inmensa diversidad de precandidaturas presidenciales y puedo decir que no hay ninguna que sea realmente sólida. Nadie innova, nadie arriesga. Los precandidatos formulan lo mismo de siempre: frases solemnes, lugares comunes y soluciones prefabricadas que parecen más un ritual que un compromiso real. Es como si el país se hubiera rendido ante la evidencia de que la corrupción es invencible.
Las propuestas orbitan en dos falacias recurrentes. La primera es el yoísmo ingenuo, la idea de que basta con un individuo honesto para transformar un sistema torcido. Como si la integridad personal pudiera irradiar hacia todo el aparato estatal. Es una premisa falsa y peligrosa: la honestidad no sustituye la experiencia, y la inexperiencia no asegura la virtud. Me explico. Es lógico y evidente que si no tengo experiencia en nada, probablemente me haya equivocado poco y no haya tenido que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo recurrir al erario público para comprar votos de congresistas, dilema que ha estado en el centro de la casi todos los escándalos de corrupción en la historia republicana de Colombia.
La segunda falacia es la fe normativa extrema, que es la creencia de que con más alertas tempranas, hojas de vida impecables, superintendencias reforzadas, más normas punitivas contra la corrupción se resuelve el problema atrapando más corruptos y llevándolos a la cárcel. Hay un mantra muy incrustado en nuestra alma nacional que nos dice que, si somos suficientemente “duros” con uno o varios individuos involucrados en corrupción, los potenciales corruptos desistirán de este comportamiento. Esto es absolutamente falso y no hay evidencia que lo respalde, más allá de nuestros propios prejuicios. La evidencia, por el contrario, señala que todas esas medidas son necesarias, pero ninguna toca el núcleo de la cuestión: los incentivos que hacen que la corrupción sea la regla del juego y no la excepción.
¿Por qué esto es insuficiente? En principio porque los corruptos no vienen de “corruptilandia”: provienen del mismo sistema político y actúan bajo su lógica. La mayoría de escándalos se ubica en la zona gris donde alcaldes, congresistas y ministros negocian recursos para sostener la gobernabilidad, en una competencia insana en la que casi siempre ganan los senadores más avezados en manejar “la política”: ese sistema político informal de distribución de cargos y presupuesto público. Es allí donde la norma no escrita pesa más que la norma formal. Gretchen Helmke y Steven Levitsky lo advirtieron: en contextos como el nuestro, las instituciones informales compiten con las formales y, a menudo, las derrotan. En Colombia, la regla es “se gobierna con los amigos”. El clientelismo es una institución informal que estructura incentivos y neutraliza la eficacia de cualquier reforma formal.
¿Qué sí sería innovador? Para empezar, sincerar la distribución del poder: que los nombramientos derivados de las coaliciones no se manejen como un botín oculto, sino como un arreglo público, transparente y verificable por la ciudadanía. A esto se suma la urgencia de exigir democracia interna real en los partidos, de modo que quienes aspiren a representar colectividades no puedan seguir funcionando como individuos rodeados de burocracias personales. Ambas cosas son imposibles de tramitar sin una reforma política seria, que el próximo gobierno debería presentar de inmediato aprovechando los primeros cien días de luna de miel en el Congreso. Recordemos que esta reforma ha sido la más difícil y a la que más se han opuesto los congresistas, hoy poco controlables por la debilidad de los partidos: frágiles, fracturados y, en muchos casos, de bolsillo.
Un tercer camino, casi siempre ignorado, es fortalecer a la sociedad civil. Colombia tiene un capital inmenso en organizaciones sociales, periodismo regional y movimientos ciudadanos que ejercen control democrático. Pero hoy ese tejido está en estado crítico: la cooperación internacional se ha retraído, la filantropía local es escasa y muchas fundaciones empresariales compiten más de lo que cooperan con la sociedad civil natural. Experiencias internacionales muestran que los países que logran resultados sostenidos contra la corrupción cuentan con fondos públicos bien diseñados —autónomos del Congreso, con reglas claras, convocatorias abiertas y evaluaciones estrictas— que apoyan de manera estable a las organizaciones ciudadanas.
Mientras el Congreso siga siendo una bolsa de empleos, el servicio público seguirá degradado a botín. Una reforma política seria debería limitar razonablemente el número de cargos de libre nombramiento y devolver el resto a la competencia abierta, de modo que los impuestos de todos financien una tecnocracia que responda al país y no al político de turno. Gobernar exige coaliciones, pero no debería implicar desbaratar y rearmar el Estado cada cuatro años. Claro, eso exige mirar de frente el elefante a cuadros en la sala: el uso del contrato de prestación de servicios como forma tanto de gobierno como de pago de favores, ante el agotamiento de una planta de personal con excesivas prebendas y pocas evaluaciones, y la inexistencia de formas más prácticas pero transparentes y verificables de contratación.
Todas estas son instituciones informales que operan en la sombra, pero a la vista de todos y todas. Y es justamente ese el tema que debemos discutir. La corrupción no se combate atrapando a unos cuantos culpables, sino desmontando las instituciones informales que pervierten la democracia. Mientras el clientelismo sea el cemento que sostiene las coaliciones y la ciudadanía organizada siga asfixiada, las promesas anticorrupción seguirán siendo lo que son hoy: lugares comunes de un país cansado.
(Le preguntaría a todos y cada uno de los precandidatos qué harían. Y no, estimado Roy Barreras: en el Reino Unido hay concurso de mérito público para el 70% de los cargos del Estado).


