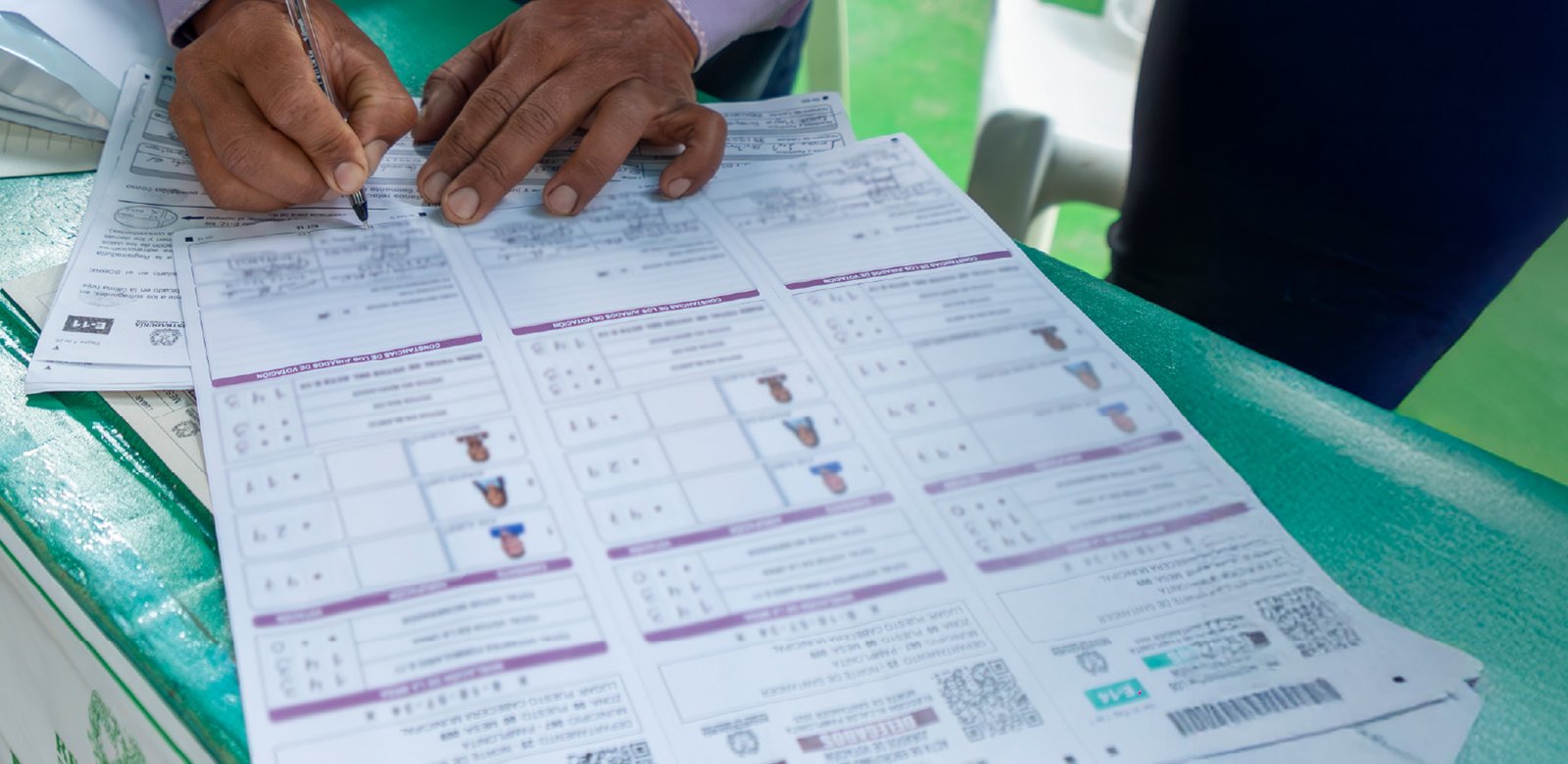Preocuparnos por Venezuela -ahora que se encuentra asediada por la marina norteamericana-no solo debe ser un acto de sensatez, por los naturales e instituidos nexos que nos ligan a esa república; sino, también, debe ser la respuesta de cualquier sociedad sana y correcta, ante un dilema semejante. No en vano, la preservación de la especie humana está basada precisamente en eso; en la autoprotección, que implica cierto egoísmo, como lo es preocuparse por sí mismo. De ahí la necesidad vital de actuar en favor, o sin detrimento, de la existencia de cada persona y de cada grupo social.
Cercanos o lejanos, o con igual o distinta cultura, todas las poblaciones que están en guerra o que estén siendo asediadas por ella -cualquiera sea la circunstancia que la motive- merecen nuestra solidaridad y asistencia. Las víctimas y los victimarios, los ganadores y los perdedores de las guerras entre estados, cuyos gobernantes le han apostado a la barbarie; o aquellas poblaciones amenazadas con asedios y escaramuzas militares, todos por igual, han de ser dignos de nuestra preocupación; precisamente porque hacen parte de la especie humana que, querámoslo o no, es una sola, y entenderla de tal manera no es una simple metáfora orgánica.
No obstante, preocuparnos por Venezuela conlleva otro tipo de emociones, por la sola cercanía que involucra la hermandad consanguínea -muchos tenemos allá parientes- y por supuesto la hermandad vecinal. De hecho, con los venezolanos hemos forjado una tradición de trato cordial y de exitosos acuerdos comerciales, desde mucho antes de que los invasores españoles fundaran Santa Marta en 1525; y aunque no han faltado los conflictos, la hermandad solo se ha visto afectada por los gobiernos del hoy condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez (en 2010) y del ignominioso expresidente Iván Duque (en 2019).
En tal razón, que incursionen militarmente en Venezuela, aparte del gobierno que lo haga y de quien allí gobierne, es meterse con nuestros hermanos, pues lo que importan son los pueblos –la salvaguardia de la especie- y no sus gobernantes. Si respetamos la “autodeterminación de los pueblos”; es decir, la soberanía de las naciones y su derecho a la “no injerencia extranjera” (que es un precepto de conducta internacional empeñado con puntuales convenios), entonces es dable prevenir y evitar en lo posible que al pueblo venezolano -y a ninguno otro- se le resten derechos o se le ponga en riesgo con acorralamientos militares.
Las pugnas entre estados, lideradas por gobernantes insensibles, siempre devienen en la miseria de sus poblaciones, y en la abundancia de riquezas y de beneficios unipersonales para quienes detentan el poder. Indefectiblemente, los daños producidos por las guerras recaen sobre las poblaciones desposeídas. Nunca pudieron evitar los “yankees”, que Fidel Castro desayunara cada día tortillas de camarones, mientras buena parte de sus conciudadanos consumían albóndigas fabricadas con hebras de trapero.
Cualquiera sea la población a la cual se pertenezca, es menester preocuparse por las otras, máxime si éstas, como es el caso de Venezuela, se encuentran bajo amenazas. De tal suerte, preocuparnos por nuestros vecinos más cercanos es igual que hacerlo por nosotros mismos. Por ello, si en verdad nos mueve la sensatez y tenemos capacidad de respuesta frente a los problemas de nuestra especie, es natural que nos preocupemos por la suerte de los venezolanos, cuyas fronteras compartidas se verán completamente diluidas en caso de una guerra, como la que hoy husmea en el Caribe.
Que haya una guerra misilera, para decirlo así vulgarmente, entre los Estados Unidos y Venezuela, significaría una afectación directa a nuestro familiares y, con seguridad, si eso ocurriera en un futuro atroz; entonces, más temprano que tarde terminaríamos vinculados a ella, soportando -como bien lo saben los estudiosos de la Historia- no una guerra misilera, sino una interminable guerra de guerrillas.