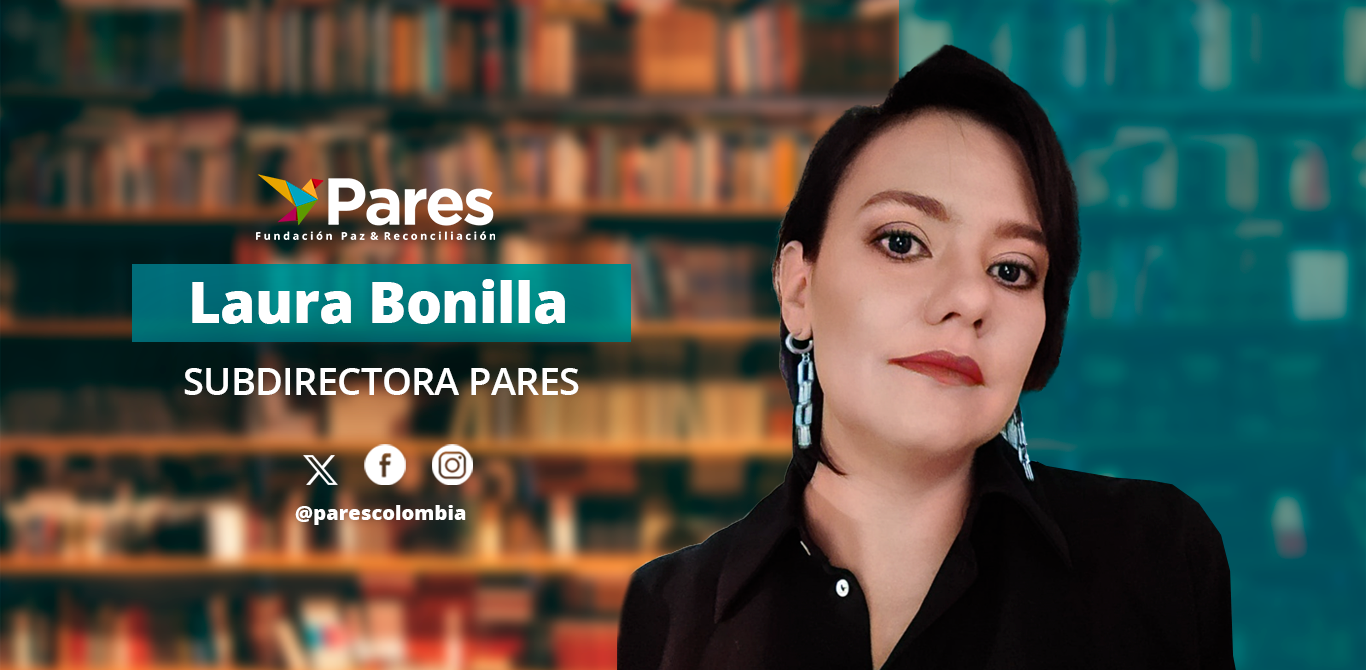Elaborado por: Henry Salazar-Voluntario Línea de Paz, seguridad y DDHH
Contexto internacional
El origen de la violencia ocular se ubica a finales de los años ochenta en el marco del conflicto palestino-israelí como estrategia generalizada para el “control de la protesta social” y como táctica de guerra en contra de civiles en contextos de confrontaciones armadas, la cual se prolongó en el tiempo y se extendió a territorios como Cachemira, Hong Kong, Líbano, Egipto, Cataluña, Francia, Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil y de manera exacerbada en Chile y Colombia en 2019 y 2021 respectivamente.
Esta práctica político-policial ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años. En 2011 en Egipto durante las protestas contra el régimen militar provisional, la represión policial dejó 60 personas con heridas faciales y oculares. En 2018 en Francia durante las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, se reportaron 22 casos de traumas oculares causados por la policía. En ese mismo año en Ecuador en las protestas contra las reformas económicas, 11 personas sufrieron lesiones oculares. En 2019 en Cataluña durante las movilizaciones independentistas, la confrontación con la policía dejó como resultado un saldo aún indeterminado de víctimas de agresiones oculares. Igualmente, durante 2019 En Hong Kong, la médica Vincent Thian se convirtió en símbolo de las movilizaciones después de sufrir un grave impacto en uno de sus ojos. En 2020 en el Líbano durante las protestas en contra del gobierno dictatorial, seis jóvenes fueron víctimas de mutilación ocular. También en 2020. En Estados Unidos en el desarrollo de las protestas motivadas por el asesinato de George Floyd en Minnesota, se reportaron 20 casos de agresiones oculares.
La violencia ocular, como nueva táctica implementada dentro del repertorio represivo de Chile y Colombia resultó particularmente cruenta e indiscriminada. En la nación austral se reportaron 460 casos de agresiones oculares entre septiembre y diciembre de 2019, es decir, en apenas cuatro meses de movilizaciones. En contraste, en el transcurso de los últimos 27 años se han documentado globalmente 261 casos. Este panorama ubica a Chile como el primer país del mundo con mayor número de víctimas de agresiones oculares en contextos de protesta social, siendo el cuerpo policial de carabineros el único responsable de estos crímenes de Estado.
A nivel nacional
En Colombia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) reportó 170 casos de agresiones oculares de 1999 a 2023. Por su parte, el Movimiento en resistencia Contra las Agresiones Oculares por parte del ESMAD (MOCAO) y la campaña “Defender la libertad, asunto de todas” rastrearon 48 casos entre 1999 y 2019 y 121 casos de 2020 hasta junio de 2022, evidenciándose así un incremento significativo de agresiones oculares durante el estallido social, en consecuencia, estas dos organizaciones documentaron en total 169 casos. Es preciso señalar que, toda la responsabilidad de violencia ocular en el país recae en el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), unidad policial “transitoria” creada en 1999 en el marco del Plan Colombia, con el fin de controlar las protestas organizadas por organizaciones cocaleras de la región del Catatumbo. De esta manera, el ESMAD replicó la macabra táctica de represión utilizada ampliamente por la policía chilena.
Es así que, en los informes “represión en la mira: lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia”[1], y, “Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del paro nacional”[2], se sistematizó y documentó ampliamente el fenómeno, siendo posible encontrar los siguientes hallazgos:
- La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre 18 y 32 años, no obstante, las mujeres victimizadas sufrieron múltiples formas de violencias basadas en género.
- En cuanto a la ocupación, la mayoría de las víctimas eran estudiantes, así como trabajadores informales y personas sin ocupación.
- En cuanto a procedencia social, las víctimas eran mayoritariamente jóvenes precarizados y marginados social, económica, política y territorialmente.
- Se logró determinar que, en el 99% de los casos los responsables fueron integrantes del
- En términos de distribución geográfica, el mayor número de agresiones ocurrió en Bogotá, seguido por los departamentos de Cauca, Pasto, Valle del Cauca y en zonas rurales de difícil acceso. La ocurrencia de los hechos en grandes ciudades, así como en áreas rurales remotas, dificulta la identificación e individualización de los responsables.
- Los ataques ocurrieron en su mayoría en las franjas horarias de la tarde, noche y madrugada, revelando una práctica sistemática por parte de los perpetradores, quienes aprovechaban la baja visibilidad de esas horas para evitar su identificación.
- Las municiones y armas más utilizadas fueron balas de goma, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, perdigones, balas de salva y gases modificados (recalzadas), entre otros no identificados. El uso inadecuado de municiones y armamento de “letalidad reducida”, hicieron de estos, elementos potencialmente mortales.
- Las agresiones oculares contra manifestantes, comprendidas como crímenes de Estado, causaron en la mayoría de los casos traumas oculares, como la pérdida total o parcial de la visión, la pérdida de un ojo y en menor medida, heridas oculares sin pérdida del ojo, y heridas faciales, que, aunque de menor impacto a nivel fisiológico, implican un grave compromiso en cuanto a salud mental.
- Se han documentado casos de revictimización principalmente en los servicios de atención médica, por ejemplo, la negación por parte de médicos y hospitales respecto a la prestación de los servicios de salud hacia quienes llegaban con agresiones oculares, así como judicial en tanto que no hubo respeto al debido proceso, casos de falsos positivos judiciales e impunidad estructural, y psicosocial al no existir una ruta de reparación y rehabilitación integral después de los hechos victimizantes. La impunidad y la falta de seguimiento sistemático para el esclarecimiento y judicialización de los responsables son
- El Estado colombiano carece de registros oficiales[3] que permitan identificar la sistematicidad y los patrones en la ocurrencia de agresiones oculares, conllevando al subregistro, dificultando el seguimiento adecuado, así como el esclarecimiento de los casos de violencia policial en el marco de las movilizaciones.
En consecuencia, es indiscutible la sistematicidad de las agresiones y la impunidad estructural frente a la violencia ocular, como resultado, a la fecha son muy pocos los casos en que se ha efectuado condena sobre los responsables directos. Asimismo, pese a que por medio de la ley 2196 de 2022 fue reestructurado el ESMAD (actualmente conocido como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO), continúan pendientes las reformas de fondo, al punto que, después del estallido se han seguido presentando hechos de violencia ocular. En este sentido, se han presentado dos nuevos casos post estallido social. El 10 de febrero de 2023, en una protesta en inmediaciones de la Universidad Nacional un manifestante fue impactado por un gas lacrimógeno, ocasionándole daño ocular irreversible.[1] Por otra parte, el 22 de septiembre del mismo año, en una manifestación de bicitaxistas en el sector de Patio Bonito en Bogotá, un joven de 18 años fue herido en el rostro con un gas lacrimógeno disparado directamente en contra de su humanidad[2], en contravención de los estándares internacionales y los protocolos nacionales de uso de municiones y armas de menor letalidad.
Una radiografía del movimiento
Como respuesta a este panorama surge el colectivo MOCAO, iniciativa de algunos jóvenes quienes sufrieron traumas oculares durante las protestas de 2019, 2020 y 2021. Partiendo desde el paro nacional convocado para el 21 de noviembre de 2019, pasando por las movilizaciones en rechazo del asesinato de Javier Ordoñez por parte de la policía en septiembre de 2020y durante las múltiples jornadas en el marco del estallido social en 2021. Este movimiento que se dio a conocer públicamente el 9 de abril de 2021, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Sus objetivos principales son: la exigencia de garantías de reparación y no repetición, la creación e implementación de una ruta de atención integral y vitalicia para todas las víctimas de agresiones oculares y la incidencia para que los casos sean investigados por la justicia penal ordinaria.
El movimiento ha creado material audiovisual y literario, así como producción de documentales, informes académicos, y activismo en redes sociales. De igual manera, ha realizado pedagogía para la transformación de imaginarios negativos en contextos generalizados de estigmatización corporal. Así, el movimiento ha promovido iniciativas culturales, políticas y educativas y ha tejido vínculos con organizaciones de víctimas y de derechos humanos. El movimiento es soporte de aquellas vidas fragmentadas vueltas a tejer con retazos en el proceso de elaboración del duelo, promoviendo una resignificación de la experiencia discapacitante. En la actualidad, el movimiento se encuentra en el desarrollo de iniciativas de radio y podcast, procesos de investigación y producción académica, entre otros proyectos para la incidencia en el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición.
Estas acciones se han constituido en una forma de reparación simbólica y emocional, que brinda un sentido de vida a sus integrantes, permitiéndoles encontrar en MOCAO una red de apoyo y solidaridad. Esta experiencia organizativa ha venido desarrollando incidencia social, política y legislativa. En este sentido, el objetivo de MOCAO es buscar justicia frente a las agresiones oculares, entendidas como crímenes de lesa humanidad que someten a las personas a tortura sistemática. El movimiento propone “que, a través de acciones políticas, judiciales, artísticas y culturales, se generen reformas, fallos y reestructuraciones, para que a largo plazo se logre el desmonte del ESMAD dentro de la fuerza pública”.
Conclusiones y recomendaciones
Aunque el uso de “municiones y armas de menor letalidad” en escenarios de protesta social se encuentra regulado por protocolos internacionales que establecen principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad, el uso indiscriminado y excesivo de estos artefactos por parte de agentes policiales convierten estos instrumentos en armas “potencialmente letales”. Por otra parte, el calificativo de estos hechos como casos aislados, implica desconocer el carácter estructural y sistemático de estas prácticas que vulneran derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la participación política, la reunión y protesta pacíficas.
Es así que, resulta evidente que la protesta social ha recibido un tratamiento de guerra por numerosos gobiernos alrededor del mundo. A nivel internacional, 105 de 194 países, es decir el 54 % de los mismos cuentan con unidades policiales antidisturbios o de “control de multitudes”. Por supuesto, Colombia no ha sido la excepción. En el marco del estallido social se perpetraron múltiples crímenes de Estado por parte de la fuerza pública, entre los que se encuentran, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos atribuidos a agentes estatales, así como actos de violencia de género, sexual, ocular, entre otras.
Por tanto, la criminalización de la protesta social justifica la ejecución de delitos de lesa humanidad, en este sentido, MOCAO ha señalado que, la violencia ocular se configura en tortura sistemática toda vez que la afectación física inicial repercute en los demás ámbitos de la vida a largo plazo. Las agresiones oculares ocasionan afectaciones a nivel psico-emocional, laboral, educativo, familiar, social, relacional, en el acceso a servicios de salud y rehabilitación, así como en la calidad de vida y la reelaboración del proyecto vital.
Igualmente, la violencia ocular funge como “castigo ejemplarizante” para el conjunto de manifestantes, en cuanto que con este tipo de agresiones se busca enviar un mensaje de terror con el fin de desincentivar la movilización social, atemorizar a quienes protestan y demostrar el poder criminal e impune del que se sirven las élites vía control del Estado para el mantenimiento del “orden” y la represión ante cualquier conato de transformación social.
A pesar que se han logrado avances significativos en la denuncia de agresiones oculares por el uso inadecuado de armas de menor letalidad y proyectiles de impacto cinético por parte de integrantes del antes conocido ESMAD, persiste la impunidad. Muestra de ello es el exilio a que fueron sometidas algunas de las víctimas, amenazadas de muerte por denunciar, la casi inexistente individualización de los responsables, el escaso número de casos en que se han proferido fallos condenatorios en contra de funcionarios públicos implicados en los hechos victimizantes, el desconocimiento de los informes y recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la CIDH así como los elaborados por organizaciones nacionales defensoras de Derechos Humanos, el bajo nivel de implementación de la normatividad garantista de la protesta y regulación de la fuerza como lo son, la Resolución 1091 de 2023, la ley 2179 de 2021 y la resolución 02903 de 2017.
En conclusión, las mutilaciones oculares en el contexto de la protesta social han sido prácticas recurrentes y sistemáticas perpetradas por fuerzas policiales alrededor del mundo, en las que la institucionalidad en general es corresponsable por acción y omisión, constituyéndose indiscutiblemente violencia institucional. Estos crímenes de Estado buscan darle un tratamiento de guerra a la protesta social, socavar su legitimidad, “castigar” a los manifestantes para ejemplarizar al resto de la ciudadanía, instrumentalizar la discapacidad como “arma de guerra” la cual resulta en potencial consecuencia que puede conllevar a una experiencia discapacitante irreversible así como reprimir las demandas populares, bajo un Manto de impunidad caracterizado por la ausencia de datos oficiales, seguimiento oportuno a los casos, individualización y judicialización de los responsables, implementación efectiva de protocolos internacionales y nacionales en el manejo de movilizaciones sociales, medidas efectivas de reparación integral y no repetición, entre muchas otras.
Es preciso mencionar que, recientemente fue archivado el proyecto de ley estatutaria 166 de 2024, cuyo propósito era regular, garantizar y proteger el derecho a la reunión, manifestación y protesta social, pública y pacífica en el marco del artículo 37 de la Constitución Política, los estándares y obligaciones internacionales que rigen la materia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad y dictar otras disposiciones. Esta decisión del legislativo atenta directamente contra los cimientos de la democracia real, efectiva y participativa, en tanto que, al no existir garantía de los derechos a la protesta y la participación política, únicamente existe la democracia en sus aspectos formales y procedimentales.
Se recomienda al Estado Colombiano y su actual gobierno, acatar las orientaciones emanadas de organismos internacionales y de Organizaciones No Gubernamentales frente a la garantía del derecho a la protesta pacífica, adicionalmente, se insta al Estado avanzar en la promulgación y efectiva implementación de un marco normativo protector de la movilización social, incluyendo sus actores, el cual conlleve a que se condene enfáticamente crímenes tales como las agresiones oculares, juzgue oportunamente a los victimarios y genere condiciones reales de no repetición.
Volviendo al punto de partida, este artículo rinde homenaje a las víctimas del conflicto Palestino-israelí que no cesa pese a las décadas de confrontaciones. Al momento de escribir estas líneas, centenares de niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres que conforman el pueblo Palestino están siendo asesinados y masacrados ante la mirada impertérrita de la comunidad internacional. Este escrito es una voz de protesta frente al genocidio Palestino, la crisis humanitaria y los crímenes perpetrados en una supuesta guerra, que resulta absurda, desigual e inhumana.
[1] MOVICE. (24 de febrero de 2023). 24 de febrero, día nacional contra la brutalidad policial. Enlace: https://movimientodevictimas.org/24-de-febrero-dia-nacional-contra-la-brutalidad-policial/● Se han documentado casos de revictimización principalmente en los servicios de atención médica, por ejemplo, la negación por parte de médicos y hospitales respecto a la prestación de los servicios de salud hacia quienes llegaban con agresiones oculares, así como judicial en tanto que no hubo respeto al debido proceso, casos de falsos positivos judiciales e impunidad estructural, y psicosocial al no existir una ruta de reparación y rehabilitación integral después de los hechos victimizantes.
[2] Infobae. (24 de septiembre de 2023). En una manifestación un joven perdió un ojo por un golpe con un gas lacrimógeno. uRL: https://www.infobae.com/colombia/2023/09/24/en-una-manifestacion-un-joven-perdio-un-ojo-por-un-golpe-con-un-gas-lacrimogeno/